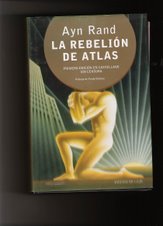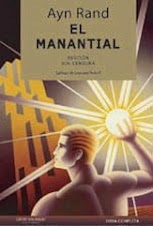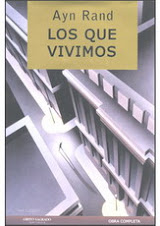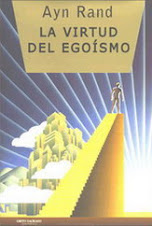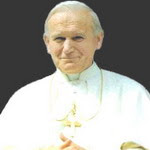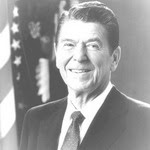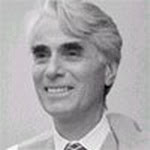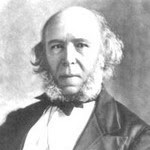Así lo llama Jorge Valin, economista español a este video producido para niños, donde explica clara y sencillamente cuál es el problema de la inflación y enseña que no hay forma válida de obtener dinero fácil.
Mucha gente cree y pide que el gobierno intervenga para solucionar la crisis. El banco central es un organismo público y su intervención en los bancos, en la oferta monetaria, en las tasas de interés y en la fijación de encajes y demás normas para los bancos comerciales, interviene en el mercado de la forma más directa y pura que pueda haber. Sin embargo la perdición de la moneda está cuando ésta puede ser contralada por un administrador.
La moneda fuerte es aquella que esta libre de emisiones excesivas, que cada una unidad emitida va unida a un costo de producción de cada unidad. El banco central al emitir dinero sin respaldo está pasando por alto este principio, pero el costo está y lo paga no el banco central sino los ahorristas.
Emitir dinero sin respaldo o dinero falso como se dice en este video, equivale a emitir cheques sin fondos, pagarés sin garantía real, o hacer fraude y abusarse de la buena fe de la gente que creyó en el dinero y en quien se supone debe protegerlo.
abril 11, 2009
El Tío Gilito y la Inflación
octubre 20, 2008
Jesus Huerta de Soto habla acerca de la Crisis Financiera Actual
El Dr. Jesús Huerta de Soto, Catedrático en Ciencias Económicas de la Universidad Rey Juan Carlos de España, explica como se origina la crisis financiera actual en los Estados Unidos y en casi todo el mundo occidental. Hace una breve reseña histórica de como ha evolucionado el dinero desde 1844, cuando en Inglaterra una ley fijó requisitos de liquidez de 100 % para los billetes emitidos pero no para los depósitos, explica como es la creación moderna de dinero por medio de los bancos comerciales, lo que se conoce como "dinero bancario", es decir, aquel dinero que no está representado en billetes y monedas, sino que son solamente registros contables.
octubre 09, 2008
El capitalismo es aún el único proyecto común de la humanidad.
La explosión de la burbuja en Wall Street se produce en un mundo sin opciones reales. Vuelve a estar de moda criticar al mercado en oposición al Estado tanto en nombre de la eficiencia como de la moral. ¡Craso error! Precisamente si hay algo que muestra la fortaleza del liberalismo ha sido su reacción frente a esta crisis. Las enormes diferencias con 1929.
Por Pablo M. Leclercq *
Fuente: Diario La Prensa
Diversos hechos de los últimos días han actualizado un ya viejo deporte de nuestra cultura occidental: poner al capitalismo en la picota. El rescate de la Fed y del secretario del Tesoro ha sido vista por mucha gente, incluso por legisladores republicanos, como una medida intervencionista típica del más crudo socialismo estatista, antítesis del capitalismo. Sin embargo esto no es nuevo en el sistema capitalista, sino que está en su misma esencia afrontar sus crisis con las herramientas técnicas y académicas disponibles o las que resulten de la innovación superadora de la crisis.
LA GRAN DEPRESION
El primer gran desafío serio el capitalismo lo tuvo con la gran crisis del 30. De ella emergió Keynes, con su gigantesca Teoría General...... en la que estableció las primeras bases de las políticas anticíclicas.
Ella partía de la observación del inevitable movimiento oscilatorio de la economía y el capitalismo emergió fortalecido con un nuevo arsenal de instrumentos de política económica y al terminar la guerra con una red de instituciones nacionales e internacionales a partir de los acuerdos de Bretton Woods, del que nacieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, demás organismos multilaterales de financiamiento y las Naciones Unidas como sucesora de la Sociedad de las Naciones.
De allí para abajo un frondosísimo organigrama de agencias multilaterales para coordinar tanto las acciones financieras internacionales, ayudando a los países en problemas de pagos, como las tendientes a asegurar la paz y el bienestar de la humanidad.
Fue la tarea mancomunada de grandes estadistas apoyados en las mentes más lúcidas del mundo académico que le dieron al planeta la posibilidad de experimentar, a partir de la posguerra, el salto de crecimiento más alto, sostenido, socialmente más distribuido y geográficamente más extendido de la historia de todos los tiempos.
Las comparaciones de la actual crisis con la del 30 muestran diferencias de contexto político internacional muy diferentes. El socialismo, con su más vigorosa vertiente, el marxismo, se presentaba como una alternativa real al capitalismo como sistema de organización social y económica.
La revolución bolchevique de octubre de 1917, aunque todavía en el quirófano, estaba alumbrando un mundo nuevo que el mundo viejo esperaba ver nacer con ansiedad. Algunos con esperanzas, otros con miedo. Estaba muy patente la impactante profecía de Marx sobre el final del capitalismo que contenía, según él, el germen de su propia destrucción. Para muchos, la profecía ya estaba en marcha.
Frente a esa situación y ante la fragilidad que mostraba el capitalismo frente a la crisis, cuyos fundamentos descansaban en las ideas de la libertad política y económica de los pensadores liberales de los siglos XVIII y XIX que habían arraigado fuertemente en las nacientes clases medias de los países más importantes de la época, nacen las ideas corporativistas que dan lugar a los movimientos fascistas. Pasaban a constituirse en el refugio de las clases medias de Europa y de Argentina, desguarnecidas frente al avance del comunismo, visto por ellas como una fuerte amenaza.
Las ideas de la democracia liberal sustentada en decisiones individuales en los mercados y en el voto, aparecían obsoletas y particularmente débiles frente a la turbulencia de la crisis y al avance de las ideas de la dictadura del proletariado. Era necesario defender la libertad conquistada por las clases medias, amenazada, reforzándola con una representación corporativa, supuestamente más fuerte que la simple representación ciudadana.
Y EN ESO LLEGO PERON
En la Argentina esta situación se evidenció políticamente en la disputa entre Uriburu, corporativista, y Justo, liberal, después del golpe militar del 30. El triunfo de Justo y de la Concordancia, así se llamó el pacto entre conservadores y radicales, permitieron prorrogar 13 años más las ideas del capitalismo, agiornado con los nuevos vientos del mundo post crisis.
La creación del Banco Central, inspirada en figuras como Prebisch y el socialista Pinedo y las Juntas Reguladoras de granos, carnes y otros productos, fueron claras muestras del espíritu abierto y receptivo de las ideas de avanzada con origen en el mundo capitalista renovado del new deal de Roosvelt, espíritu que había hecho de la Argentina una nación de brillo internacional durante más de medio siglo. Esta apertura era compartida tanto por el conservadorismo como por el radicalismo y el socialismo.
Lamentablemente, con el golpe militar de Ramírez en 1943, la gran nación argentina sucumbe tardíamente al corporativismo fascista cuando en Europa ya se vislumbraba su derrota.
Su principal emergente es Perón, creador del populismo nacionalista, clara expresión de un pragmatismo asincrónico con los tiempos del mundo y que hoy, sin el liderazgo de su fundador, subsiste gloriosamente reinante en la Argentina sumida en la decadencia. Para cualquier observador imparcial externo, en esa fecha, 1943, termina la historia del ascenso argentino y se inicia la de su retroceso no concluido aún. En ese período la Argentina es el país que, en términos relativos, más retrocedió en el mundo.
CUSTODIO UNIVERSAL
Pero volviendo al mundo de la crisis del 30, Sólo baste señalar que el capitalismo como tal, era una experiencia que sólo se desarrollaba orgánicamente y en plenitud en América del Norte, siguiéndole desde atrás, Canadá, Argentina y Australia.
Su esencia en América radicaba en un proyecto social integral, mucho más complejo que meramente económico, que iba al hueso de la sociedad, formando parte de su contrato social y de su misma sociología. Europa lo incorporaba a través de sus clases pudientes como fenómeno consecuente y necesario al proceso de industrialización pero disfuncional a su trama social fuertemente jerárquica.
Como fenómeno cultural, el capitalismo era visto en Europa, sobre todo en Alemania, como un producto importado, contrario a la tradición, que despertaba reacciones nacionalistas.
Es recién al terminar la guerra que el capitalismo, el liberalismo o la democracia liberal, tomadas estas tres denominaciones como equivalentes, se introduce en Europa por vía de la ayuda económica americana con su plan Marshall y en lo cultural a través de la sed de libertad que había provocado en las sociedades europeas su dolorosa privación con los regímenes tiránicos experimentados. Podría sostenerse que la guerra despertó en los europeos el riesgo de la pérdida de la libertad y comenzó a aceptar a Estados Unidos como su custodio universal.
Comienza entonces la segunda mitad del siglo XX en un mundo dividido en dos por sendos bloques: el capitalista y el comunista en el marco de Yalta y de la guerra fría.
El mundo capitalista, incluyendo Estados Unidos, Europa y Japón, se globaliza y su espectacular e incuestionable éxito presiona de tal manera con su efecto demostración al mundo comunista que éste, representado por su mayor experimento, la Unión Soviética, implosiona como un castillo de naipes, mientras su otro gran exponente, China, abandona pausada y silenciosamente el maoísmo para lanzarse a la globalización capitalista a una velocidad vertiginosa.
SIN ALTERNATIVAS
La actual crisis se produce entonces en un nuevo mundo sin sistemas alternativos. Sin trasbordos posibles. Los discursos anticapitalistas aparecen como expresiones extemporáneas de líderes políticos irresponsables que se quedaron con el cassete de décadas pasadas prendido y no tienen la menor significación si no fuera porque alientan el terrorismo y amenazan, en un par de casos, con el riesgo nuclear.
El capitalismo se ha transformado entonces en el único proyecto común. Mejorarlo es una tarea de todos. En esto están Lula en Brasil, China y la India, como los nuevos grandes actores del capitalismo global.
Es en este nuevo contexto internacional en el que se desenvuelve esta crisis, bien distinta a la del treinta. En la crisis que comienza en 1928, ni los gobiernos involucrados ni los economistas tenían claro lo que debían hacer. No disponían de la teoría, ni del instrumental técnico ni de las instituciones adecuadas para enfrentarla. Por contraste, en la crisis actual, el gobierno del principal país involucrado, Estados Unidos, reacciona conjuntamente con el Congreso y los dos candidatos a Presidente, con gran decisión y velocidad, asistidos por una red técnica e institucional de gran solvencia.
Precisamente si hay algo que muestra la fortaleza del capitalismo ha sido su reacción frente a esta crisis. Han ido a la raíz del problema con un rescate cuyo costo será solventado con el aporte de los contribuyentes norteamericanos que significará el ajuste fiscal más espectacular de la historia.
Lo más extraordinario no es el ajuste, sino la unanimidad alcanzada por todos los políticos del país para sostener una medida acordada, sin especulaciones sobre sus particulares costos políticos. Esto merecería un comentario aparte, comparando esta conducta con la de nuestros políticos y nuestra clase dirigente en el transcurso de la crisis argentina del 2001, que al eludir en su momento la responsabilidad de un ajuste controlado, el país tuvo que sufrir uno caótico, amplificando los efectos de una crisis que terminó siendo catastrófica.
TRES FACTORES
Cuestiones polémicas como el moral hazard o riesgo moral tratarán de resolverse con un castigo a los ejecutivos responsables, por la vía de la interrupción de los pagos de sus bonos y otros honorarios, sin descartar la vía penal si correspondiere.
Todo este proceso, como así también el manejo de los fondos aplicados al rescate, sería permanentemente monitoreado por una Comisión que se integraría con todos los sectores políticos del Congreso estadounidense. Se iniciará luego, seguramente, una etapa en la que se analizarán las causas de la crisis que, más allá de la discusión sobre si es una crisis de liquidez o de solvencia, lo que queda mucho más claro es que se trata de una crisis de transparencia.
Esto ha sido la consecuencia de, por lo menos, tres factores. El primero, un exceso de liquidez mundial que potenció a los dos factores siguientes. El segundo, la explosión, en los mercados de capitales, de nuevos productos e instrumentos financieros manejados por los bancos de inversión, la securitización de carteras de crédito y su apalancamiento para nuevas inversiones y la hiperactivación de los derivados y de los mercados secundarios en general.
El tercero, el factor tecnológico, sin el cual no hubiera podido darse lo anterior, que ha permitido aumentar la velocidad y simultaneidad de operaciones en pantalla, exponenciando las cantidades de transacciones diarias.
Por otro lado, y a partir de análisis más profundos sobre la visibilidad de los mercados obstaculizada como consecuencia de los factores mencionados, se establecerán nuevas regulaciones y quizás nuevas instituciones de control o la reestructuración de las existentes.
Cabe un último comentario en relación a los mercados. Está de moda entre opinantes con poca o nula formación económica criticar al mercado en oposición al Estado tanto en términos de eficiencia como morales.
El mercado no es más que un mecanismo o herramienta que sirve para arbitrar las transacciones entre las partes en un régimen teórico de competencia perfecta, pleno empleo de la economía y libre movilidad de factores.
Todo distanciamiento de estas condiciones teóricas, a las de la realidad, debe necesariamente ser corregido por regulaciones para restituirlas en lo posible. Es allí donde el Estado debe intervenir y no en fijar o arbitrar en el precio, que es el cierre del proceso de la transacción, reemplazando al mercado en esta función. Atender lo primero es liberalismo, lo segundo es estatismo.
En esas condiciones el mercado es el mecanismo que mejor asigna los recursos de la economía en beneficio de todos los sectores sociales. ƒse es su valor moral y la razón de su éxito en el mundo donde se lo practica. Si los Evo Morales del mundo consideran al capitalismo como su peor enemigo no tienen porqué temerle. Jamás habrá capitalismo allí donde ellos estén como gobernantes.
* Economista de la Fundación Futuro Argentino que dirige el ingeniero Manuel Solanet. El lector podrá encontrar más artículos de interpretación en www.futuroargentino.org
Más allá de la discusión sobre si es una crisis de liquidez o de solvencia, lo que queda mucho más claro es que la actual se trata de una crisis de transparencia.
Aquellos años locos. Operadores de Wall Street concretan sus negocios el 25 de octubre de 1929.
octubre 01, 2008
Crisis del Estatismo Global
El actual desorden financiero es una “crisis del capitalismo”, dijo un vocero del Partido Laborista Británico, del mismo modo que lo han venido repitiendo por más de una centuria los buenos Marxistas. “Un sistema financiero no regulado es un desastre”, dijo Sheila Rowbotham, profesora de historia de la Universidad de Manchester. Un candidato izquierdista a la alcaidía de Londres agregó: “el Capitalismo tuvo su oportunidad y falló; ahora es el turno del socialismo.”
Me pregunto qué habrán estado fumando.
Hay que recordar que la crisis financiera se inició el año pasado con la caída del mercado americano de hipotecas “subprime”. En esa época, la mitad de las hipotecas residenciales en USA era mantenidas o garantizadas por Fannie Mae y Freddy Mac, dos de las llamadas “empresas fomentadas por el gobierno” (GSE por Government Sponsored Enterprises). Durante el pasado año las dos GSE financiaron cuatro de cada cinco hipotecas. Fannie Mae fue creada a raíz de la Gran Depresión por Franklin D. Roosevelt; Freddy Mac por el Congreso en 1970. Los inversores privados compraron alegremente valores emitido por las dos GSE porque sabían que el gobierno federal nunca dejaría caer a estas compañías, lo que se demostró ser cierto la semana pasada cuando Washington las tomó a su cargo. Antes que la crisis comenzara, el mercado americano de hipotecas era un modelo de socialismo, no igualado en ningún otro país occidental.
El Community Reinvestment Act de 1977, que impide a los prestamistas hipotecarios “discriminar” en contra de solicitantes, no ayudó a tomar sanas decisiones financieras. En cada etapa de una decisión financiera, algún regulador está al acecho.
El sistema financiero americano esta fuertemente regulado. Creada en 1934, la poderosa Securities and Exchange Commission (SEC) impone regulaciones de todo tipo a las transacciones financieras, desde el registro de valores hasta la difusión de información corporativa. La Sarbanes-Oxley Act de 2002 extiende el alcance de la intervención de la SEC. El Departamento de Justicia fiscaliza a los funcionarios de las empresas y los declarados culpables suele soportar largos períodos de prisión. El jueves pasado, el fiscal general de New York, anunció que comenzó “una amplia investigación sobre ventas en descubierto en el mercado financiero”.
Cuando el Secretario del Tesoro Hank Paulson dice “No creo en un capitalismo sin regulación” no está revelando ningún hallazgo. Está reiterando lo que ha sido la política oficial americana del último siglo. Ya sea que el resultado final sea un socialismo financiero con cara de capitalismo humanitario, o un capitalismo de estado con un fuerte sabor socialista, es solo cuestión de elegir entre el vaso medio vacío o medio lleno.
La exportación del intervencionismo americano a otros países ha dado lugar a una especie de estatismo financiero global.
Otra fuente del desorden financiero reinante ha sido el brusco incremento en la oferta monetaria provocado por la banca central americana, el Sistema de Reserva Federal, resultando en una inflación creciente y en artificiales bajas tasas de interés. Por muchos años, economistas de la Escuela Austríaca de Economía (siguiendo al premio Nobel Friederich von Hayek y a Ludwig von Mises) nos advirtieron sobre la amenaza del desastre pendiente si la moneda continua siendo bombeada en la economía para ignorar y/o postergar los necesarios ajustes. En su opinión, este preceder solo provocará empeorar la crisis.
No hay ninguna razón esencial para creer que el estado intervendrá o regulará eficientemente. El estado esta compuesto por hombres (políticos y burócratas) que responden a sus propios incentivos e intereses. Si hay una conveniencia política en expandir las hipotecas y en posponer la crisis para que la afronten otros políticos en el futuro, esa política será implementada.
A pesar de lo anterior, se ha desarrollado una falsa expectativa en la capacidad del estado para garantizar la estabilidad. Algunos inversores llegan a creer que cualquiera sean los errores que cometan, tienen derecho a beneficios, y que las autoridades los garantizarán. El rescate de Bear Stearns, las dos GSEs (Fannie Mae y Freddy Mac) y AIG estimulan esa creencia. Pero si algunos han hecho malas inversiones y son relevados de su responsabilidad por sus propios errores, sólo significa que el costo será transferido a otros, probablemente a través de una crisis aún peor.
Más aun, como muchos comentaristas lo han marcado, el salvataje a las grandes firmas financieras provocará la necesidad de mayores regulaciones. Esta es la vieja historia de que intervenciones políticas del pasado crean justificativos para nuevas intervenciones.
La actual crisis financiera constituye, realmente, una falla del estatismo global. El Socialismo ha fallado una vez más. Probemos el capitalismo.
Fuente: Fundación ATLAS
septiembre 18, 2008
¿Por qué llaman liberalismo al Capitalismo de Estado?

En estos dias de turbulencia financiera en los mercados mundiales por los préstamos hipotecarios, donde los gobiernos y bancos centrales intervienen en los mercados inviertendo sumas gigantezcas, se pide más intervención y control estatal a través de la prensa, de la clase política, de los empresarios, y de diferentes sectores de la comunidad. No se dice que esta crisis es el resultado de una larga y abusiva intervención del estado en el mercado. En Estados Unidos, centro de la tempestad financiera, existen organismos estatales creados para regular los mercados, que deberían haber evitado este colapso, pero como siempre, los organismos públicos hicieron gala de su ineficiencia. Y ahora, a los problemas causados por el intervencionismo estatal en los mercados pretenden solucionarlos con más intervencionismo. El alcoholismo lo solucionarán consumiendo más alcohol.
Jorge Valin, economista, miembro del Instituto Juan de Mariana, y columnista de Libertal Digital lo explica mejor en el artículo que está más abajo.
La mediocridad intelectual de muchos periodistas está confundiendo los términos, llamando liberalismo a un sistema que es en realidad su opuesto. Comprueben si no la ignorancia patente de Alfredo Abián e Iñaki Gabilondo.
Jorge Valín
En 1907 Theodore Newton Vail –presidente de la compañía telefónica AT&T– escribió que el servicio de telefonía no podía ser eficiente en un sistema de libre mercado y tenía que convertirse en un monopolio. El Gobierno americano escuchó a Vail y acabó reduciendo la competencia drásticamente para transferir los clientes a AT&T. ¿Cree que Vail era un liberal por ser un gran empresario? Más bien fue un precursor del capitalismo de Estado, economía del fascismo o socialismo para ricos; una ideología que años después triunfaría en la Italia de Mussolini y en los Estados Unidos de Roosevelt. Como estamos viendo estos días, los gobiernos, desde Bush hasta Zapatero, están reforzando otra vez esta unión entre el Estado y las grandes empresas con sus rescates y ayudas.
La mediocridad intelectual de muchos periodistas está confundiendo los términos, llamando liberalismo a un sistema que es en realidad su opuesto. Comprueben si no la ignorancia patente de Alfredo Abián e Iñaki Gabilondo. Estas voces, de forma populista, asocian empresarios con liberales y economía norteamericana con liberalismo. La verdad es que es difícil encontrar un empresario liberal, y más si pertenece a una gran compañía o las representa.
Por ejemplo, fíjense en Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El empresario se quedó a gusto diciendo que "se puede poner un paréntesis a la economía libre de mercado" para que el Estado le salve el cuello. ¿Cree que un liberal diría una salvajada así? Díaz Ferrán es una persona que ha forjado su fortuna a través del amiguismo con los políticos. En su línea, ahora busca establecer relaciones con el Gobierno actual, algo que también hizo con el Gobierno Aznar. Al igual que hiciera Vail, su interés no es que ni el mercado ni la sociedad sean libres de la coacción del Gobierno, sino forrarse a costa del pagador de impuestos.
También oímos que el cierre de algunas empresas norteamericanas y los rescates de otras son un símbolo del fracaso del liberalismo. ¿De qué liberalismo hablan? La realidad es que pocos países son tan intervencionistas como Estados Unidos en el mercado financiero. Tienen un órgano regulador por cada mercado y, a diferencia de los españoles (afortunadamente para nosotros), tienen un nivel de hiperactividad casi enfermizo.
De hecho, las operaciones financieras de los bancos quebrados fueron autorizadas por el Gobierno o incluso creadas e impulsadas por este. Fannie Mae, por ejemplo, nació por iniciativa de Franklin Delano Roosevelt durante la Gran Depresión para que no se hundiera el sector de la vivienda. Es la misma excusa que emplea ahora Zapatero para su plan de rescates y ayudas (como todos ya sabíamos, su mentalidad va 80 años atrasada). El Gobierno americano creó empresas de este tipo a través de la Government Sponsored Enterprise (GSE) cuya función es expandir el crédito hacia sectores estratégicos con precios por debajo al valor de mercado. A poco que se piense, la medida parece bastante más socialista que liberal.
Fue el GSE quien creó en Estados Unidos el mercado secundario de hipotecas, ese que ahora parece ser la raíz de todo mal. En 2001 el entonces presidente de la Congressional Budget Office, Dan L. Crippen, dijo que "la deuda y titulación de hipotecas del GSE es más valorada por los inversores que los activos similares del sector privado por la garantía que ofrece el Gobierno". La clavó. El Gobierno creó esos activos basura y gracias a esa confianza expandió este tipo de negocio a la economía mundial, que ha explotado varios años después como bombas de relojería. Sus empresas han sido las primeras en hundirse, arrastrando al resto.
Fannie y Freddie, además, tenían un trato especial: recibían líneas de financiación del Tesoro americano. ¡Fíjense qué casualidad: es lo que pide el lobby de la CEOE y Zapatero está haciendo con los créditos del ICO a los constructores! Por si aún le queda alguna duda que el sistema norteamericano no tiene nada que ver con el liberalismo, Fannie y Freddie tenían todo su negocio totalmente supervisado y regulado: volumen de préstamos, cantidades mínimas de capital, activos totales que podían adquirir, etc. ¿Un sector dominado por el Estado de esta forma se le puede llamar liberal? No es un fallo de mercado, sino de Estado y de una forma más amplia del sistema establecido: el capitalismo de Estado.
Todo este lío ideológico se debe a que mucha gente considera liberales a escuelas que realmente no lo son o fundamentan la economía en errores intelectuales básicos. De hecho, la única escuela económica que realmente ha luchado activamente contra el capitalismo de Estado es la Escuela Austriaca. Ésta considera que un sistema no se puede considerar capitalista en el momento que el Gobierno interviene en los factores productivos. Todo sistema donde el Gobierno aplica su extorsión a la economía privada es socialista en un grado u otro.
Esto no significa necesariamente que la Escuela Austriaca tenga una línea de pensamiento anarquista. Ludwing von Mises, por ejemplo, en su libro Burocracia consideraba la justicia, la seguridad nacional y ciudadana factores que estaban fuera de la capacidad de los medios de producción privados.
La solución no es que el Estado tome más fuerza de la que ya tiene, tal y como pretende el establishment empresarial y mediático. A ellos les iría bien, ya que sacarían más dinero a nuestra costa. Como hemos visto, esto es curar al borracho dándole más alcohol. La única solución es abolir el capitalismo de Estado y este socialismo para ricos. Si no hay ningún mal en que cierre la charcutería de la esquina por sus desorbitados precios, o que las tiendas de ropa realicen descuentos de hasta el 70% en sus productos, ¿por qué ha de serlo que las grandes empresas financieras e inmobiliarias lo hagan también? Evitar mediante la intervención estatal este proceso de liquidación y abaratamiento de precios nos obliga a pagar las pérdidas de las empresas "salvadas" para que sobrevivan o puedan vender sus productos y servicios más caros. Y encima es la manera perfecta de incrementar las probabilidades que en el futuro nos estalle otra crisis
Fuente: Libertad Digital
enero 21, 2008
Una recesión se avecina en Estados Unidos.
Las bolsas de valores han tenido perdidas significativas en estos días y principalmente hoy 21 de enero. El motivo principal de la caída en los precios de las acciones es una recesión en ciernes en la economía de los Estados Unidos, que tiene un tamaño decisivo en la economía mundial, con un 30% de participación, y es además el motor que empuja a la economía de todos los países.
Estados Unidos ha tenido un largo periodo de crecimiento sostenido de la economía. No ha tenido una recesión con disminución de su PBI desde 1982.
Ha sido un periodo excepcionalmente largo. Todos los economistas dicen que la economía no crece constantemente sino en intervalos, y esos intervalos normalmente han venido sucediendo cada seis o siete años. Desde 1983, cuando la economía de los Estados Unidos inició su crecimiento luego de las desgravaciones y desregulaciones que aplicó el ex presidente Ronald Reagan, creció 9.3% en 1983 y 7.5% en 1984. Prosiguió su crecimiento a un promedio de 4% desde 1985 hasta la fecha, siendo el menor crecimiento en 1992 con solo 2%.
Hay otros efectos que agravan el problema entre ellos, el déficit presupuestario luego del aumento de los gastos públicos federales y sobre todo una inflación de costos, producida por incrementos en los costos de producción de las empresas, debido a mayores cargas tributarias y al aumento de los precios de la energía. Las recesiones en circunstancias normales suelen durar uno o dos años en los Estados Unidos, y durante los periodos recesivos aumenta el desempleo. Una recesión es un re acomodamiento, no un quebranto. Algunas actividades económicas dejan de ser rentables y son abandonadas por otras nuevas. La recesión implica necesidad de un cambio.
Para una nación con alta estabilidad política, donde ningún grupo o sector tiene una influencia decisiva en la política no sucede nada que se deba temer. Las recesiones llegan solas y se van solas, mientras los gobiernos no intervengan en la economía y dejen que las leyes del mercado surtan sus efectos y el mercado busque su equilibrio de acuerdo a sus leyes. Lo peor que puede suceder es que el gobierno de los Estados Unidos se sienta tentado a hacer demagogia, interviniendo en los mercados torpemente como lo hacen las demás naciones de América, como por ejemplo: manipulando la oferta monetaria, aumentando el gasto público, o imponiendo regulaciones a las actividades económicas.
Una recesión en los Estados Unidos tendrá efectos negativos poco significativos para ellos, pero a los países emergentes de materias primas les produce un efecto mucho más grave.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez aboga permanentemente por romper la dependencia de las naciones latinoamericanas respecto de los Estados Unidos. Venezuela puede reducir su dependencia disminuyendo la importancia en sus ventas de petróleo a los Estados Unidos y ser menos cliente-dependiente de ellos. Ahora que se avecina una recesión en los Estados Unidos veremos que tal le va a Venezuela, Hugo Chávez y sus petrodólares, porque una disminución de sólo 5% de petróleo en los Estados Unidos representa para Venezuela una disminución de 70% en sus ingresos.
http://www.lanacion.com.ar/economia/nota.asp?nota_id=980656