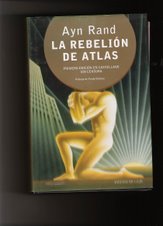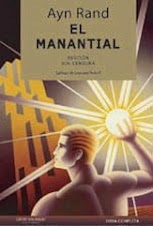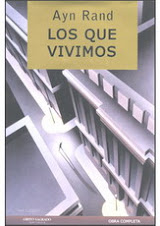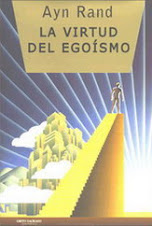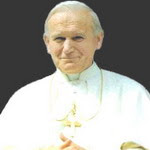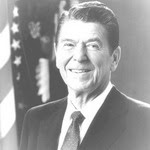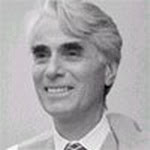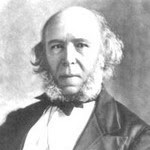Cuando usted va a comprar algo lo primero que pregunta es ¿cuánto vale? Y al considerar comprarlo instintivamente compara la satisfacción que obtendría con otras que podría adquirir con ese mismo dinero. (Lo que deja de comprar le llamamos “costo de oportunidad”). Lo que no reparamos cuando hacemos esas comparaciones es el hecho de que las podemos hacer sólo porque existen los precios. Sin precios, ¿cómo comparar?
Entonces, surge la pregunta, ¿cómo es que llegan a existir los precios? ¿Acaso alguien o el gobierno los inventa? Alguien dirá que el precio lo fijan los productores sumando su ganancia a sus costos. Esto es cierto sólo en el sentido que el precio tiene que cubrir costos y ganancias para que se produzca la cosa, pero eso es muy distinto a decir que el precio es la suma de ellos porque muchas cosas no se llegan a producir porque su precio no cubre los costos y en esos casos, si se insiste en producirlas, se incurrirá en pérdidas a costillas del patrimonio del productor. Esto nos indica que los precios de lo que se produce, incluyendo los precios de todo lo que se usó para producirlo no se puede establecer arbitrariamente.
¡Qué fácil sería ganar dinero si cada quien estableciera el precio de lo que vende simplemente sumando ganancias a costos! ¡Nadie perdería y todos seríamos ricos!
Puesto que nadie los fija, ¿de donde vienen los precios? La respuesta completa la da la Teoría de Precios basada en lo que se conoce como “utilidad marginal decreciente” que explica cómo “el mercado” establece los precios tomando en cuenta innumerables factores que ninguna persona o institución podría listar, pues incluye la enorme variedad de gustos, el poder adquisitivo de todos y cada uno, la relativa escasez de cada recurso incluyendo accesibilidad de infraestructura, los distintos costos de insumos en cada localidad, las diferentes prioridades de cada familia, el efecto de las diferencias de cultura, sexos y edades de la población, etcétera, todo lo cual, además, está en continuo proceso de cambio. Y, sin embargo, los precios ahí están, cognoscibles por cualquier interesado, en el mercado.
¿Qué es el mercado? Pues es el conjunto de transacciones libres y pacíficas que ocurren diariamente. ¿Transacciones de qué? Pues de derechos de propiedad. Quien vende algo es porque tiene derecho de propiedad de la cosa y quien la compra porque tiene derecho de propiedad del dinero con que paga. Y ¿qué sucede cuando no se reconoce el derecho de propiedad, es decir, cuando las cosas no son de alguna persona particular sino son “de todos”, del gobierno, como en el socialismo? ¿podrá existir una sociedad autónoma socialista sin precios?
A principios de los 70’s en visita oficial a Hungría, pregunté al Vice Ministro de Hacienda cómo fijaban el precio de, por ejemplo, la pimienta, y me respondió lo que yo esperaba, que usaban el precio de donde sí existía propiedad privada, del mundo capitalista.
Lo increíble es que aún hayan personas que se consideren socialistas cuando a nadie se le ha ocurrido cómo establecer algo equivalente a los precios en ausencia de propiedad privada de los medios de producción y libre intercambio. Los socialistas simplemente piensan que más de alguien sabrá, pero si así fuere, ¿por qué nadie lo sabe? La verdad es que ingenuamente están a favor de un sistema que nadie ha descrito y que, por lo tanto, no existe. ¡Que pena!
Fuente: www.prensalibre.com
Este artículo fue enviado por Eneas Biglione de Fundación Hacer
junio 06, 2008
¿Qué haríamos sin precios?
febrero 08, 2008
Sentido Común: unos temas para meditar
enero 09, 2008
Educación estatal
por Manuel F. Ayau
Manuel F. Ayau Cordón es Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.
Una de las más altas prioridades de las familias es la educación, pero a menudo se considera una herejía cuestionar si el gobierno debe o no asumir la responsabilidad de educar a la juventud. Sin embargo, negarse a revisar las premisas de algo tan importante no es de personas inteligentes y, peor aún, rehusar el análisis por razones ideológicas.
Desde que los políticos se involucraron en la educación pública se aceptó como dogma ideológico indiscutible que educar es una función legítima del gobierno y no de los padres de familia. No me refiero a educar a jóvenes cuyos padres son pobres. Me refiero a erigir a políticos y funcionarios públicos en rectores coercitivos de la educación, inclusive la educación de jóvenes cuyos padres rechazan tal ingerencia en la formación de sus hijos. Sin duda que el genuino deseo de ver a todo ciudadano preparado para el futuro impidió el ponderado análisis de las consecuencias directas e indirectas, de corto y largo plazo, de privar a los padres del derecho de escoger libremente la educación de sus hijos.
La educación no debe ser un asunto ideológico. Las preguntas pertinentes son:
¿Tienen o no los padres de familia el derecho de educar a sus hijos según su propio criterio y por cuenta propia? ¿Acaso está justificado el uso de la fuerza pública para impedir que los padres contraten libremente a educadores para sus hijos? ¿Acaso el ejercicio de ese derecho y libertad viola derechos de los demás ciudadanos?
Para irrespetar el derecho de los padres se aduce que los colegios privados van a explotar y a engañar a los padres. ¿Acaso ocurre eso en la provisión de alimentos que es aún más vital y urgente? Si hubiese más libertad de contratación, habrían muchos más colegios y en un ambiente de competencia los colegios malos desaparecerían y los buenos crecerían. Si a un padre no le satisface la educación que su hijo recibe en un colegio, podría inscribirlo en otro o en una escuela pública.
Se argumenta que el gobierno controla la calidad, pero la calidad no es la mejor ni los programas son los más convenientes ni mejor adaptados a la actualidad. Fueron los colegios públicos los últimos en comenzar a enseñar computación. Muchos aún no enseñan inglés, aunque beneficia a los jóvenes y lo desean los padres. La historia que se enseña en las escuelas es la versión oficial del magisterio, del gobierno, lo mismo que en los países socialistas.Respecto a la supuesta calidad de la burocracia educativa basta observar que la gran mayoría de los legisladores y funcionarios del gobierno de Estados Unidos mandan a sus hijos a escuelas privadas. Dudo que sea diferente en América Latina.
Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
Source URL:http://www.elcato.org/node/3053
enero 03, 2008
Bancas Centrales
El Banco de Guatemala (Banguat) destruyó el hábito de ahorro. Siguiendo la moda, persistentemente disminuye el valor de los ahorros de la gente en 4/5 por ciento anual. Le llaman inflación moderada. Pero ninguna ley económica justifica tan cruel proceder. ¿Acaso hay algún inconveniente con cero inflación e inclusive con uno o dos por ciento de deflación, como ocurrió en el Siglo de Oro, cuando el ahorro de la población se apreciaba con el tiempo?
Parece que los funcionarios no se aguantan las ganas de manipular. La inestabilidad causada por estar cambiando la tasa de interés cambia expectativas de consumo e inversión. Greenspan, primero alentó la demanda de vivienda, convirtiéndola en un artículo de especulación, y cuando vio el resultado, echó marcha atrás, causando muchas quiebras. En la década de los 1980, el Banguat causó la década perdida (ver La Década Perdida, CEES). A fines de la década de 1990 elevó severamente las tasas de interés, causando gran cantidad de pérdidas a personas y empresas otrora solventes.
Si investigamos el origen de las bancas centrales, encontramos que las razones han sido para beneficio de los políticos, y no económicas. Luego fueron imitadas por los paisitos que todo lo copian. A principios del siglo pasado, pocos países tenían bancas centrales. En EE. UU., alguna vez fue declarada inconstitucional y, para evadir ese "inconveniente", se organizó como institución privada que hoy pertenece a bancos miembros del Sistema de Reserva, con determinante injerencia del Gobierno. En Inglaterra, en el siglo XVIII, el Gobierno estableció el primer monopolio de emisión a un banco privado, a cambio de obtener más crédito. Más tarde lo nacionalizó.
Antes de la generalización de bancos centrales, el mercado, y no los gobiernos, habían libremente establecido el oro como patrón, utilizando billetes redimibles en oro. La cantidad de oro extraído no era manipulable, pues dependía del costo marginal de extraerlo. Rara vez un nuevo descubrimiento causaba inflación local que se esparcía por el mundo con efectos similares a los causados por los gobiernos, pero nunca nada tan catastrófico y empobrecedor como las inflaciones galopantes recomendadas por CEPAL, que subdesarrollaron a Argentina, Chile, Perú, etc.
No sé de crisis monetaria (no las bancarias) en la historia no causada por algún banco central. La súbita reducción del 30 por ciento del medio circulante en EE. UU. causó la infame Gran Depresión de los años 1930. Las crisis inflacionarias, desde Francia, en el siglo XVIII, hasta la fecha, jamás pudiesen haber ocurrido en ausencia de ley de curso forzoso, pues la gente hubiese recurrido a otra moneda.
Cuando no existían bancas centrales y aumentaba la producción mundial de bienes, la cantidad de dinero (oro) no aumentaba a la par, y los precios bajaban paulatinamente. A los sueldos y salarios se les sumaba el aumento del poder adquisitivo del dinero que recibían y ahorraban. Hoy, aunque los salarios aumentan en efectivo, no aumenta su poder adquisitivo y, cruelmente, los ahorros pierden valor.
Aunque por milenios el mundo prosperó sin ella, la Banca Central estará con nosotros muchos años, porque su suntuosidad apantalla al incauto, y porque ya ni siquiera se sabe, pues no se enseña, cómo funciona un mundo sin ella.
Fuente: www.prensalibre.com
Este artículo fue enviado por Eneas Biglione de Fundación HACER
julio 14, 2007
Reformas Constitucionales
Manuel F. Ayau Cordón es Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.
Ciudad de Guatemala (AIPE)— La manera prudente de modificar las constituciones es con enmiendas y no con Asambleas en búsqueda de borrón y cuenta nueva.
Muchos hablan de reformar la constitución en su país. Pero quién eso afirma tiene la obligación de explicar qué es lo que considera que debe reformarse, para que todos lo podamos considerar. Porque si solamente dice que hay que reformarla por reformarla, o porque ya tiene muchos años, u otra vaga razón, se trata de pura demagogia.
Las constituciones del mundo que han perdurado son las que han evolucionado en base a enmiendas que, por ser puntuales, son susceptibles de ser consideradas y discutidas inteligentemente. Si una reforma incluye muchos temas distintos, unos pueden estar de acuerdo con algunos temas pero no con otros que no se relacionan entre sí y de esa manera se logran incluir medidas que no serían aprobadas por sus propios méritos, pero que al formar parte de un paquete que contiene ventajas, los electores se resignan a aceptar lo malo con tal de que se logre lo deseable del paquete.
En el mundo latinoamericano las constituciones no han sido estables. Cuentan que después de la Revolución Francesa fueron tan frecuentes las constituciones que un librero respondió a un cliente que deseaba un ejemplar que allí no vendían publicaciones periódicas. Hasta después de la Segunda Guerra, la vida promedio de una constitución en Francia era de veinte años.
Puesto que no somos omniscientes, todo proceso legislativo es necesariamente de prueba y error. Así, una constitución tendrá cosas buenas, malas y regulares, así como algunas de validez permanente y otras coyunturales. En ambos casos surgen grupos interesados en su permanencia y otros en su eliminación, ya que con pocas excepciones cualquier medida beneficia a algunos, mientras que daña a otros. En tales circunstancias, en vez de buscar justicia en derechos se negocia la conciliación de intereses y privilegios entre los diferentes grupos, según su cuota de poder político. Posteriormente, la nación sufre sorpresas con consecuencias no previstas ni intencionales, pero sí muy difíciles de rectificar.
Cuando se discute una constitución tan detallada que incluye hasta lo reglamentario, se provoca una lucha de intereses incompatibles con el principio de igualdad ante la ley y cada grupo o sector se concentra en lo suyo para evitar ser atropellado o para sacar ventajas y privilegios. En cambio, las reformas por enmienda parcial, si bien no evitan el conflicto de intereses, tienen la virtud de que todos pueden enfocarse en los efectos particulares de un solo asunto.
Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE) © Todos los derechos reservados. Para mayor información dirigirse a: AIPEnet [1]
junio 10, 2007
Los impuestos frenan inversiones y crean desempleo
Todos los que no practicamos la medicina admitimos ignorancia en la materia, pero cuando se trata de economía nadie admite ignorancia, aunque nunca hayan tomado el tiempo para estudiarla. Quizás se debe a que todos los días de la vida tomamos variadas decisiones económicas. Los hombres de negocios y muchos graduados en administración de empresas creen que por eso saben de economía, cuando en realidad los negocios y la economía son cosas muy distintas. Tanto es así que las mismas palabras como "capital", "costos" y "utilidad" tienen distintos significados en economía que en los negocios. Los banqueros saben de banca, pero no necesariamente conocen la teoría del dinero. Hasta los sacerdotes, estudiosos humanistas, de historia o psicología, pretenden saber de economía y opinan con autoridad. Otra diferencia es que quienes no han estudiado economía creen que es cuestión de opinión y que todas las opiniones son igualmente válidas. Esto se explica porque desde mediados del siglo XX las universidades abandonaron la rigurosidad intelectual y efectivamente han enseñado economía como si fuese una cuestión de opinión. No es sino hasta hace poco que se inició el retorno a la rigurosidad intelectual, en algunos centros de estudio primero y en otros después. A ese abandono de rigurosidad se debe tanta discrepancia entre escuelas de economía y que las discusiones económicas degeneren en actitudes ideológicas.
Como resultado de probar tantas fallidas recetas, en América Latina persiste tanta pobreza. La mayoría de esas recetas han sido adoptadas por consejo de importantes entidades extranjeras que desean ayudar. Pero es evidente que toda esa ayuda no ha servido de mucho y tenemos que concluir que no logran sus laudables objetivos. Probablemente no se hubieran seguido todos esos malos consejos si no vinieran acompañados de dinero.
Lo innegable y de sentido común es, primero, que se invertirán más capitales donde no se castiga su rendimiento y, segundo, que lo único que crea puestos de trabajo, productores de riqueza y de ingresos fiscales, es la demanda por mano de obra que ejercen las inversiones de capital, las cuales se efectúan para precisamente obtener un rendimiento.
Es una cruel ironía que el resultado de castigar a quienes invierten capital es el aumento de la pobreza.
© http://www.aipenet.com/