“…no quiero prohibir al gobierno que haga nada, excepto impedir que los demás hagan algo que podrían hacer mejor que él”.
Friedrich A. Hayek
“La desnacionalización del dinero”
…Y por eso mismo, el estado ha de ser desmantelado. Cuando se trata de satisfacer las necesidades humanas mediante la producción en una sociedad donde predomina la división del trabajo, el Capitalismo es la única alternativa en términos de eficiencia y justicia moral. Este proceso no es gratuito ni causa de la fortuna, sino que es un proceso que ha permitido el aumento de la productividad, la creación de mayores técnicas de trabajo, el aumento de la población, aumento de la edad media de vida, mayor capacidad para combatir las enfermedades, mayores comodidades y bienestar… Pero cuando el estado intenta hacerse con esta riqueza, expropiando lo que legítimamente es del individuo, el proceso degenera y la gestión se vuelve imposible.
El mito de la gestión privada de las empresas estatales
Uno de los caballos de batalla económicos de los años noventa fue la privatización en la gestión de las empresas estatales. Con esto se pretendía que las cuentas públicas de aquellas empresas que maneja el estado estuviesen equilibradas. En otras palabras, no se pretendió convertir la gestión estrictamente privada, sino que simplemente se colocó a un contable privado en lugar de un funcionario. Algunos vieron en este cambio la solución a la ineficiencia estatal y un retorno al liberalismo (neoliberalismo según ellos mismos). La verdad es que este tipo gestión privada no es la mejor solución. Ni siquiera se puede definir como una solución aceptable.
Una vez el estado se ha apropiado de un bien no lo maneja en términos de eficiencia. El estado, por su propia naturaleza, es siempre ineficiente, por eso privatiza la gestión[1]. El estado es un aparato de fuerza, de coerción y represión que no ha de dar cuenta alguna por sus actos siempre y cuando justifique tales actos como herramienta para el bien común. En este sentido, el bien común no es el fin, sino que se ha convertido en el medio o herramienta para conseguir otros propósitos muy diferentes. Y es que el estado no sirve al ciudadano o a la mayoría, sólo vela por los grupos de presión y por él mismo.
Cualquier empresa privada que funcionase así no tardaría mucho en cerrar como veremos más adelante, pero el estado, goza de una fuente de recursos ilimitada que le otorga la fuerza y consentimiento general del que, por otra parte, no goza la empresa privada. Un claro ejemplo, es falta de transparencia. A la empresa privada se le han impuesto leyes para que sea más transparente, y cuando esta no cumple tales leyes es castigada y denunciada en los medios de comunicación. El estado, en cambio, no tiene transparencia alguna; sus cuentas son oscuras y difíciles de conseguir aunque curiosamente nadie denuncie este hecho.
Por más que se intente privatizar la gestión o medio—privatizar[2] una empresa pública al final quien paga a tales empresas privadas, o el que ejerce la toma de decisiones última, siempre es el estado. Por lo tanto, esta gestión privada es falsa o virtual en cuanto el estado siempre puede recurrir a la fuerza para conseguir sus propósitos (regular el sector, destituir o nombrar a consejeros o ejecutivos, aplicar nuevos precios o subir los impuestos para re–financiar a la empresa…). Esto, y la falta de transparencia pueden simular que la empresa pública sea sana; sólo ha de salir el ministro de turno y afirmar a los medios de comunicación que su gestión es equilibrada, y por más que mienta, demostrar lo contrario es arto difícil.
Un claro ejemplo lo hemos podido ver recientemente en el cambio de gobierno que ha habido en Cataluña (España) con la sanidad o proyectos de infraestructura. El actual gobierno tripartito ha denunciado que la sanidad está económicamente muy enferma, pero según el anterior gobierno sus cuentas eran “las más equilibradas desde el comienzo de la democracia” debido a la parcial privatización de la gestión[3]. Por otra parte, mientras que el antiguo conseller (cargo que equivale a ministro a nivel nacional) de obras públicas, urbanismo y transportes mantenía tener un cierto control, ahora se ha visto que tal “control” era debido a artificios contables. En realidad en su conselleria sólo gobernaba el derroche y el descontrol.
Evidentemente las empresas privadas también intentan salir bien en la foto de sus balances. Pero una empresa puramente privada no vive de sus cuentas, sino de la voluntad del consumidor y del capitalista. La empresa privada en cuestión puede hacer toda la contabilidad creativa que quiera, pero cuando el consumidor o el capitalista dejan de confiar en ella, la empresa cerrará dando paso a aquellas otras empresas que sepan escuchar mucho mejor a su demanda. Las empresas del estado, por el contrario, no tienen ningún compromiso con el consumidor directo, ni con el capitalista (contribuyente). Dicho de otra forma, lo que es la base esencial de toda empresa privada —la atención al cliente, y la gestión del capital como fuente escasa de recursos— en el caso del estado desaparece para ser substituida por la elevada visión del burócrata, o consejo de burócratas, dejando el mercado bajo la voluntad de un zar de la producción.
Cuando una empresa pública acumula continuas pérdidas porqué ha perdido el plebiscito del consumidor ésta no cierra, sino que por el contrario se le amplía la partida presupuestaria para ayudarla, y por lo tanto, se drena más precioso dinero a los particulares y empresas privadas. La gestión privada de las empresas del estado no evita este proceso que es el auténtico mal. ¿Qué sentido tiene pues la gestión privada de los bienes estatales? Ninguno. Tal gestión no evita el mal, sino que sólo disimila la cuenta de resultados.
Pactos contractuales y capital escaso
Esto nos lleva a otro punto: la financiación. El empresario privado tiene dos claros objetivos: conseguir satisfacer en lo máximo posible al cliente (consumidor) y tener contento al accionista y creditor (capitalistas). Todos los acuerdos que toma el empresario con estos dos son contractuales. El empresario no aplica la fuerza o el chantaje para que el consumidor sólo le compre a él (todo lo contrario que intentan hacer los gremios, leyes anti–monopolio…). El empresario tampoco amenaza a sus creditores o accionistas con encerrarlos en prisión o dañarles físicamente si se niegan a financiarle, sino que por el contrario el empresario, para conseguir ese preciado capital escaso ha de gratificar al creditor con intereses, y al accionista con dividendos, ampliaciones de capital liberadas, revalorizando sus acciones… En este proceso todos ganan gracias al puro proceso capitalista. El estado, en cambio, hace todo lo contrario.
El estado amenaza a su capitalista —erario público— con las leyes del legislador, la prisión o el daño físico. Si el pagador de impuestos se revela y persiste en defender lo suyo hasta las últimas consecuencias en contra de la extorsión estatal (impuestos), el estado no dudará en amenazarlo con cartas, asaltar sus cuentas bancarias e irlo a buscar y darle muerte si se defiende alegando que era un antisocial, un in–solidario o que no compartía lo que había ganado con la comunidad y que, encima, se intentó defender contra las fuerzas del orden.
Cuando el estado se enfrenta al consumidor el proceso toma otro camino, pero las consecuencias siguen siendo nefastas. Los políticos pueden decir lo que quieran referente a su voluntad de servir al consumidor (comunidad), pero lo único que cuentan son sus hechos; y estos, probadamente están en contra de lo que dicen. Su único objetivo es simular que se esfuerzan en la eficiencia de su tarea y tener contentos a los grupos de presión (que nunca representan al consumidor, sino a ellos mismos). Dotado del monopolio legal de la fuerza física, el estado convierte algo que es inimaginable en una economía puramente privada y libre: abolir los tratos contractuales, y transformar el capital en un bien casi libre. Esto último no sólo lo hace por medio de los impuestos, sino también, creando inflación crediticia.
El estado no sólo toma el dinero de los demás para redistribuirlo según su propio y arbitrario criterio, sino que además es capaz de expandir la oferta monetaria creando nuevo dinero a través de las emisiones de deuda. No está imprimiendo dinero de forma física pero con esas emisiones, y junto con los Bancos Centrales, diluyen la oferta monetaria, envileciendo la moneda para otorgarla a los grupos de presión (subvenciones, créditos a bajo interés…) o simplemente para gastarlo en sus objetivos (ejército, creación de más entes reguladores…). Este proceso rompe totalmente la estructura de capital dañando a las rentas más bajas y a las fijas (pensiones, asalariados…). Por el contrario, la naturaleza del mercado libre basa su distribución en la creación respaldada de capital puro, no sacado del aire. Y eso último, sólo se puede hacer por medio de un camino, el pacto contractual de la sociedad civil y libre mercado.
La gestión del estado (ya sea en manos privada o públicas) no tienen nada que ver ni con la eficiencia, en cuanto el propio y esencial axioma de toda gestión se basa en la redistribución del capital escaso y que el estado vulnera mediante la agresión; ni tampoco tiene nada que ver con la moral natural del hombre que el estado pisa sin contemplaciones.
Los proyectos faraónicos del estado
En el proyecto inicial del tren de alta velocidad español (AVE) iba a costar en total unos 1.600 millones de euros. Cuatro años después ese proyecto ya se había desviado del presupuesto más de un 70%. Desde aquel entonces hasta ahora, el proyecto aún sigue. Cualquier empresa privada ya habría cerrado o abandonado tal faraónico y nefasto proyecto ante las múltiples alternativas más baratas que actualmente existen al AVE[4]. La única explicación que tal proyecto se hiciese sólo es debida a las continuas aportaciones de fondos públicos.
Los faraónicos proyectos públicos no responden a necesidad alguna cuando existen otros medios más adecuados que lo suplen. La única función que tienen siempre estos proyectos, y el AVE es una prueba inequívoca, sólo es demostrar la fuerza política del burócrata para conseguir más electores o reforzar su ego personal. No es de extrañar, pues, que el ex–presidente del gobierno José Maria Aznar quisiera hacer pasar este tren por Valladolid (su ciudad natal). El problema de este gasto (al que algunos curiosamente llaman inversión) no es que saque recursos a las empresas privadas y las traslade a las públicas generando un beneficio adicional; sino que crean pérdidas netas totales, y esto es lo que veremos a continuación.
La función social del empresario y la función antisocial del estado
Necesariamente ahora hemos de recurrir a lo que Frédéric Bastiat llamó “lo que se ve y lo que no se ve”[5]. La gestión del estado, directa o indirecta, es siempre ineficiente. El estado no está alineado con su cliente, y por lo tanto, no puede conseguir mejoras en términos de calidad o precio de forma sustancial ni notable en la medida en la que sólo el mercado es capaz de avanzar: innovando constantemente. En lugar de eso el estado sólo actúa de forma directamente visible con leyes, mandatos y restricciones emanadas de su particular visión. Cada ley que el alto burócrata impone es un golpe a las libres decisiones de los agentes económicos y a la utilidad de sus clientes. Los proyectos faraónicos pueden parecernos que consiguen una gran meta social o de orgullo nacional, pero no crean, sino que restan recursos a las empresas que sí escuchan a sus clientes. Cada proyecto público son muchos proyectos privados destruidos y, por lo tanto, implican menos bienestar para el individuo o sociedad civil.
Las empresas públicas, por su propia estructura, carecen de la información necesaria para “oír” al cliente y sus necesidades. Los economistas estatistas defienden que esa no es la función de la empresa pública, sino que su función es la de proveer a aquellos consumidores sub–marginales de ciertos servicios, esto es, a los que están por debajo de las “rentas medias”. La realidad, pero, es que sólo el mercado libre es capaz de proveer completamente a estos consumidores, o actores sub–marginales y al resto sin más ayuda que su propio afán de lucro. Cuando vemos que una empresa pública da un servicio “gratis” lo celebramos, pero nada es gratis. Tal empresa pública ha tenido que sacar esos recursos de otra parte; y esos recursos han sido extraídos a los particulares y empresas.
El empresario tiene como función principal para su éxito adivinar, o escuchar, al consumidor para que éste le gratifique con su dinero. Si lo hace mal, el empresario quiebra y lo sustituirá otro empresario mejor preparado. Pero cuando el estado se apodera del mercado y toma por ley el monopolio de un sector, no hay lugar para el empresario privado. En este momento, el sector se vuelve estático, pierde el dinamismo que sólo el hombre libre puede darle. Esto reduce la competencia en sentido amplio encareciendo la estructura de capital de las fases últimas y previas del producto y servicio gradualmente (pero no uniformemente). Lo que parece no ver aquí el economista estatista es que, no sólo se está dando un servicio por debajo del que se habría llegado mediante la libertad de mercado, y que por medio de la libertad de los medios de producción habría satisfecho también a los actores sub–marginales, sino que el estancamiento que ha creado genera pérdidas netas al conjunto de la sociedad en la medida, no sólo de disminución de la productividad real, sino en la propia distorsión de la estructura del capital libre. En otras palabras, el empresario crea; el estado destruye.
La ineficiencia del estado
El estado, pues, al no estar orientado a su propio cliente, es incapaz de compensar o equilibrar siquiera el coste con el valor final. Puede privatizar tanto como quiera su gestión, pero llegará un momento en el que necesitará usar de su fuerza para retroalimentarse usando fuentes indirectas (impuestos o creando deuda). La gestión del estado, directa o indirecta, no puede garantizar empresas económicamente sanas. El estado se basa en el constante derroche, y de él, sólo emana déficit e ineficiencia.
La inmoralidad de las empresas estatales
Pero por otra parte, si lo que se pretende con las empresas estatales es que exista mayor justicia y abastecimiento para el mayor número de personas posible, la única solución (y por las mismas razones anteriores) es ir más allá de la simple apariencia y privatizar de forma rotunda los medios de producción. Más aún, el estado no sólo no cumple ninguna función social ni ética, sino que la contradice y la viola constantemente haciendo redistribuciones emanadas de la fuerza. Este uso de la fuerza además repercute directamente en la economía creando que los que están por debajo de las rentas medias jamás puedan llegar a mejorar su situación y el resto se empobrezca de forma gradual y continua. Por lo tanto, el estado no puede actuar ni en el campo económico ni político ni moral. Su función es muy clara: desaparecer.
Concluyendo, el estado intenta imponer un curioso sistema moral basado en la extorsión y el robo. El empresario, por su contra, sólo cierra acuerdos contractuales o de mutuo acuerdo con su cliente o capitalista. En los negocios privados, y debido a este contrato (aristotélico), todo el mundo gana. En ningún momento el empresario pretende tener una moral más elevada que su cliente ni robarle el dinero o su libertad para reasignárselo a otro o quedárselo el mismo; lo único que pretende, a igual que su cliente, es sacar el máximo provecho con el menor coste posible.


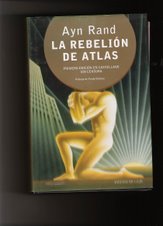
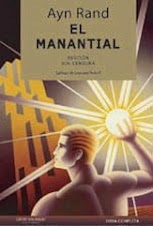
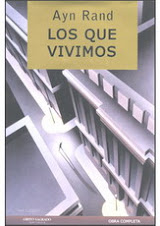






















No hay comentarios.:
Publicar un comentario