Por Mario Vargas Llosa, para La Nación
La biblioteca Miguel Cané, en el barrio bonaerense de Boedo, es un modesto local de techos altos y viejos anaqueles y pupitres de lectura que se ha convertido en un sitio de peregrinación cultural para todo visitante más o menos alfabeto que llega a Buenos Aires. Porque aquí trabajó Jorge Luis Borges nueve años, de 1937 a 1946, como humilde auxiliar de bibliotecario, registrando y clasificando libros en un estrecho cuartito sin ventanas del segundo piso, donde ahora se exhiben, en una vitrina, las primeras ediciones de algunos de sus libros.
No hace mucho pasó por aquí el escritor inglés Julian Barnes y dejó estampada su admiración por el autor de Ficciones. Siento de pronto emoción imaginando aquellos años oscuros de ese auxiliar de biblioteca que, según la leyenda, en la hora de tranvía que le tomaba ir y venir de su casa a su trabajo, se enseñó a sí mismo el italiano, y leyó y poco menos que memorizó la Divina Comedia, de Dante. Además, claro, de darse tiempo para escribir los cuentos de su primera obra maestra, Ficciones (1944).
Borges es una de las cosas más notables que le han pasado a la Argentina, a la lengua española, a la literatura, en el siglo XX. Y es seguro que esa particular forma de genialidad que fue la suya –por lo excéntrico de sus curiosidades, su oceánica cultura literaria, lo universal de su visión y la lucidez de su prosa– hubiera sido imposible sin el entorno social y cultural de Buenos Aires, probablemente la ciudad más literaria del mundo, junto con París. Ambas capitales tienen encima, como segunda piel, una envoltura literaria de mitos, leyendas, fantasías, anécdotas, imágenes, que remiten a cuentos, poemas, novelas y autores y dan una dimensión entre fantástica y libresca a todo lo que contienen: cosas, casas, barrios, calles y personas.
Mucho de aquella Argentina de lectores voraces y universales, de cosmopolitas frenéticos y políglotas desmesurados está todavía presente en la desfalleciente Buenos Aires a la que vuelvo luego de algunos años: en sus espléndidas librerías de Florida y Corrientes abiertas hasta altas horas de la noche, en sus cafés literarios donde se cocinaron grandes polémicas estéticas y políticas y cuajaron esas revistas culturales que circulaban por toda América latina como ventanas que nos descubrían a los latinoamericanos todo lo importante que en materia artística y literaria ocurría en el resto del mundo.
Las paredes del café Margot están llenas de inscripciones, fotos y recuerdos de los ilustres escribidores, músicos y pintores que se sentaron, bebieron y discutieron hasta altas horas en estas mesitas frágiles y apretadas donde, con un grupo de amigos, recordamos a algunas glorias extintas: Victoria Ocampo, María Rosa Oliver, José Bianco. En un rincón del célebre Café Tortoni hay una mesa con un Borges de tamaño natural, hecho de papel maché. Pero es sobre todo en ciertas personas donde aquella tradición civil e intelectual está aún viva y coleando: después de muchos años tengo la alegría de ver al ensayista y filósofo Juan José Sebreli y unos pocos minutos de conversación me bastan para comprobar, de nuevo, la solidez y vastedad de su información filosófica, la desenvoltura con que se mueve por los mundos de la historia, las ideas políticas y la literatura. Como muchos argentinos que he conocido, me da la impresión de haber leído todos los libros.
Borges fue destituido de su empleo en la biblioteca Miguel Cané por el gobierno de Perón, en 1946, y degradado, por su antiperonismo, a la condición de inspector municipal de aves y gallineros. El hecho es todo un símbolo del proceso de barbarización política que latinoamericanizaría a la Argentina y revelaría a los argentinos al cabo de los años que, en verdad, no eran lo que muchos de ellos creían ser
–ciudadanos de un país europeo, culto, civilizado y democrático, enclavado por accidente en América del Sur–, sino, ay, nada más que otra nación del Tercer Mundo subdesarrollado e incivil.
La involución del país más próspero y mejor educado de América latina –una de las primeras sociedades en el mundo que, gracias a un admirable sistema educativo, derrotó al analfabetismo– a su condición actual es una historia que está por escribirse. Cuando alguien la escriba, lo que saldrá a la luz tendrá la apariencia de una ficción borgiana: una nación entera que, poco a poco, renuncia a todo lo que hizo de ella un país del Primer Mundo –la democracia, la economía de mercado, su integración al resto del globo, las instituciones civiles, la cultura de brazos abiertos– para, obnubilada por el populismo, la demagogia, el autoritarismo, la dictadura y el delirio mesiánico, empobrecerse, dividirse, ensangrentarse, provincianizarse, y, en resumidas cuentas, pasar de Jorge Luis Borges a los piqueteros.
Son emblema de la otra Argentina, la que rechazó el camino de la civilización y optó resueltamente por la barbarie. En sus orígenes eran, al parecer, desempleados y marginales que salían a reclamar atención y trabajo de un poder que los ignoraba, de un mundo oficial sin alma, que daba la espalda a los más necesitados. Ahora, más bien, son las fuerzas de choque del poder político. Han salido con sus bombos y sus garrotes a enfrentarse a los simpatizantes de los agricultores que protestaban en la Plaza de Mayo por los nuevos impuestos decretados por el gobierno de Cristina Kirchner para los productos agrícolas. Y, en efecto, los dispersaron a palazos y a patadas, en nombre de la revolución.
¿Cuál revolución? La del odio. Lo explica muy bien el líder piquetero Luis D’Elía, afirmando que la culpa de esta movilización de agricultores contra el Gobierno la tienen “los blancos”. Añade que él odia a los blancos del Barrio Norte y quisiera “acabar” con todos ellos [N. de la R.: esto fue rectificado por D’Elía]. Pregunto a mis amigos argentinos qué quiere decir el líder piquetero con aquello de “blancos”. Porque, por donde yo miro, en la Argentina, por más esfuerzos que hago, sólo veo blancos. ¿Quiere acabar, pues, el piquetero con cuarenta millones de sus compatriotas? No veo argentinos negros, ni cholos, ni indios, ni mulatos, salvo turistas o inmigrantes. ¿Unicamente a ellos está dispuesto D’Elía a salvar de sus fantasías homicidas y racistas?
Unos días más tarde, tengo ocasión de inspeccionar muy de cerca a un par de centenares de piqueteros que emboscan el autobús que me lleva de la Bolsa de Rosario al local del Instituto Libertad, que cumple veinte años, un aniversario que un buen número de liberales del mundo entero hemos venido a celebrar. Como quedamos inmovilizados por la joven hueste de don Luis D’Elía –o tal vez alguna peor, pues ésta es sólo ultra, y en la Argentina hay ultra-ultra, y más– entre diez y quince minutos en la Plaza de la Cooperación, mientras ellos, imbuidos de la filosofía de aquel mentor, destrozan los cristales del autobús y lo abollan a palazos y pedradas y lo maculan con baldazos de pintura, tengo tiempo de estudiar de cerca las caras furibundas de nuestros atacantes. Son todos blanquísimos a más no poder.
Mis compañeros y yo guardamos la compostura debida, pero no puedo dejar de preguntarme qué ocurrirá si, antes de que vengan a rescatarnos, los aguerridos piqueteros que nos apedrean lanzan adentro del ómnibus un cóctel molotov o consiguen abrir la puerta que ahora sacuden a su gusto. ¿Celebraré mis 72 años –porque hoy es mi cumpleaños– tratando de oponer mis flacas fuerzas a la apabullante furia de esta horda de salvajes? Cuando pasa todo aquello, la joven periodista ecuatoriana Gabriela Calderón –es tan menuda que consiguió encogerse debajo del asiento como una contorsionista– me pregunta muy en serio si estas cosas me ocurren en todas las ciudades que visito. Le respondo que no, que esto sólo me ha ocurrido en la queridísima ciudad de Rosario.
Lo es para mí, por los buenos recuerdos que guardo de ella y porque es la tierra de mi amigo Gerardo Bongiovanni y de Mario Borgonovo, un publicista que, cuando se lanza a cantar tangos, hasta los ángeles del cielo bajan y los diablos del infierno suben a escucharlo.
Gerardo fundó, con cuatro amigos, en 1988, la Fundación Libertad, para promover las ideas liberales en su país. Veinte años después, el Instituto es un foco de pensamiento, de debates, de publicaciones, de seminarios y conferencias que entablan una batalla diaria por la modernidad, la tolerancia, el progreso, la democracia y la prosperidad contra quienes se empeñan en seguir haciendo retroceder a la Argentina hacia lo que Popper llamaba “la cultura de la tribu”.
Durante los diálogos, mesas redondas y exposiciones de estos días, como en la mañana emocionante de mi visita a la biblioteca Miguel Cané, de Boedo, me digo, esperanzado, que no todo está perdido, que todavía el fantasma de Borges podría despertar a la Argentina de la pesadilla de los piqueteros.
La biblioteca Miguel Cané, en el barrio bonaerense de Boedo, es un modesto local de techos altos y viejos anaqueles y pupitres de lectura que se ha convertido en un sitio de peregrinación cultural para todo visitante más o menos alfabeto que llega a Buenos Aires. Porque aquí trabajó Jorge Luis Borges nueve años, de 1937 a 1946, como humilde auxiliar de bibliotecario, registrando y clasificando libros en un estrecho cuartito sin ventanas del segundo piso, donde ahora se exhiben, en una vitrina, las primeras ediciones de algunos de sus libros.
No hace mucho pasó por aquí el escritor inglés Julian Barnes y dejó estampada su admiración por el autor de Ficciones. Siento de pronto emoción imaginando aquellos años oscuros de ese auxiliar de biblioteca que, según la leyenda, en la hora de tranvía que le tomaba ir y venir de su casa a su trabajo, se enseñó a sí mismo el italiano, y leyó y poco menos que memorizó la Divina Comedia, de Dante. Además, claro, de darse tiempo para escribir los cuentos de su primera obra maestra, Ficciones (1944).
Borges es una de las cosas más notables que le han pasado a la Argentina, a la lengua española, a la literatura, en el siglo XX. Y es seguro que esa particular forma de genialidad que fue la suya –por lo excéntrico de sus curiosidades, su oceánica cultura literaria, lo universal de su visión y la lucidez de su prosa– hubiera sido imposible sin el entorno social y cultural de Buenos Aires, probablemente la ciudad más literaria del mundo, junto con París. Ambas capitales tienen encima, como segunda piel, una envoltura literaria de mitos, leyendas, fantasías, anécdotas, imágenes, que remiten a cuentos, poemas, novelas y autores y dan una dimensión entre fantástica y libresca a todo lo que contienen: cosas, casas, barrios, calles y personas.
Mucho de aquella Argentina de lectores voraces y universales, de cosmopolitas frenéticos y políglotas desmesurados está todavía presente en la desfalleciente Buenos Aires a la que vuelvo luego de algunos años: en sus espléndidas librerías de Florida y Corrientes abiertas hasta altas horas de la noche, en sus cafés literarios donde se cocinaron grandes polémicas estéticas y políticas y cuajaron esas revistas culturales que circulaban por toda América latina como ventanas que nos descubrían a los latinoamericanos todo lo importante que en materia artística y literaria ocurría en el resto del mundo.
Las paredes del café Margot están llenas de inscripciones, fotos y recuerdos de los ilustres escribidores, músicos y pintores que se sentaron, bebieron y discutieron hasta altas horas en estas mesitas frágiles y apretadas donde, con un grupo de amigos, recordamos a algunas glorias extintas: Victoria Ocampo, María Rosa Oliver, José Bianco. En un rincón del célebre Café Tortoni hay una mesa con un Borges de tamaño natural, hecho de papel maché. Pero es sobre todo en ciertas personas donde aquella tradición civil e intelectual está aún viva y coleando: después de muchos años tengo la alegría de ver al ensayista y filósofo Juan José Sebreli y unos pocos minutos de conversación me bastan para comprobar, de nuevo, la solidez y vastedad de su información filosófica, la desenvoltura con que se mueve por los mundos de la historia, las ideas políticas y la literatura. Como muchos argentinos que he conocido, me da la impresión de haber leído todos los libros.
Borges fue destituido de su empleo en la biblioteca Miguel Cané por el gobierno de Perón, en 1946, y degradado, por su antiperonismo, a la condición de inspector municipal de aves y gallineros. El hecho es todo un símbolo del proceso de barbarización política que latinoamericanizaría a la Argentina y revelaría a los argentinos al cabo de los años que, en verdad, no eran lo que muchos de ellos creían ser
–ciudadanos de un país europeo, culto, civilizado y democrático, enclavado por accidente en América del Sur–, sino, ay, nada más que otra nación del Tercer Mundo subdesarrollado e incivil.
La involución del país más próspero y mejor educado de América latina –una de las primeras sociedades en el mundo que, gracias a un admirable sistema educativo, derrotó al analfabetismo– a su condición actual es una historia que está por escribirse. Cuando alguien la escriba, lo que saldrá a la luz tendrá la apariencia de una ficción borgiana: una nación entera que, poco a poco, renuncia a todo lo que hizo de ella un país del Primer Mundo –la democracia, la economía de mercado, su integración al resto del globo, las instituciones civiles, la cultura de brazos abiertos– para, obnubilada por el populismo, la demagogia, el autoritarismo, la dictadura y el delirio mesiánico, empobrecerse, dividirse, ensangrentarse, provincianizarse, y, en resumidas cuentas, pasar de Jorge Luis Borges a los piqueteros.
Son emblema de la otra Argentina, la que rechazó el camino de la civilización y optó resueltamente por la barbarie. En sus orígenes eran, al parecer, desempleados y marginales que salían a reclamar atención y trabajo de un poder que los ignoraba, de un mundo oficial sin alma, que daba la espalda a los más necesitados. Ahora, más bien, son las fuerzas de choque del poder político. Han salido con sus bombos y sus garrotes a enfrentarse a los simpatizantes de los agricultores que protestaban en la Plaza de Mayo por los nuevos impuestos decretados por el gobierno de Cristina Kirchner para los productos agrícolas. Y, en efecto, los dispersaron a palazos y a patadas, en nombre de la revolución.
¿Cuál revolución? La del odio. Lo explica muy bien el líder piquetero Luis D’Elía, afirmando que la culpa de esta movilización de agricultores contra el Gobierno la tienen “los blancos”. Añade que él odia a los blancos del Barrio Norte y quisiera “acabar” con todos ellos [N. de la R.: esto fue rectificado por D’Elía]. Pregunto a mis amigos argentinos qué quiere decir el líder piquetero con aquello de “blancos”. Porque, por donde yo miro, en la Argentina, por más esfuerzos que hago, sólo veo blancos. ¿Quiere acabar, pues, el piquetero con cuarenta millones de sus compatriotas? No veo argentinos negros, ni cholos, ni indios, ni mulatos, salvo turistas o inmigrantes. ¿Unicamente a ellos está dispuesto D’Elía a salvar de sus fantasías homicidas y racistas?
Unos días más tarde, tengo ocasión de inspeccionar muy de cerca a un par de centenares de piqueteros que emboscan el autobús que me lleva de la Bolsa de Rosario al local del Instituto Libertad, que cumple veinte años, un aniversario que un buen número de liberales del mundo entero hemos venido a celebrar. Como quedamos inmovilizados por la joven hueste de don Luis D’Elía –o tal vez alguna peor, pues ésta es sólo ultra, y en la Argentina hay ultra-ultra, y más– entre diez y quince minutos en la Plaza de la Cooperación, mientras ellos, imbuidos de la filosofía de aquel mentor, destrozan los cristales del autobús y lo abollan a palazos y pedradas y lo maculan con baldazos de pintura, tengo tiempo de estudiar de cerca las caras furibundas de nuestros atacantes. Son todos blanquísimos a más no poder.
Mis compañeros y yo guardamos la compostura debida, pero no puedo dejar de preguntarme qué ocurrirá si, antes de que vengan a rescatarnos, los aguerridos piqueteros que nos apedrean lanzan adentro del ómnibus un cóctel molotov o consiguen abrir la puerta que ahora sacuden a su gusto. ¿Celebraré mis 72 años –porque hoy es mi cumpleaños– tratando de oponer mis flacas fuerzas a la apabullante furia de esta horda de salvajes? Cuando pasa todo aquello, la joven periodista ecuatoriana Gabriela Calderón –es tan menuda que consiguió encogerse debajo del asiento como una contorsionista– me pregunta muy en serio si estas cosas me ocurren en todas las ciudades que visito. Le respondo que no, que esto sólo me ha ocurrido en la queridísima ciudad de Rosario.
Lo es para mí, por los buenos recuerdos que guardo de ella y porque es la tierra de mi amigo Gerardo Bongiovanni y de Mario Borgonovo, un publicista que, cuando se lanza a cantar tangos, hasta los ángeles del cielo bajan y los diablos del infierno suben a escucharlo.
Gerardo fundó, con cuatro amigos, en 1988, la Fundación Libertad, para promover las ideas liberales en su país. Veinte años después, el Instituto es un foco de pensamiento, de debates, de publicaciones, de seminarios y conferencias que entablan una batalla diaria por la modernidad, la tolerancia, el progreso, la democracia y la prosperidad contra quienes se empeñan en seguir haciendo retroceder a la Argentina hacia lo que Popper llamaba “la cultura de la tribu”.
Durante los diálogos, mesas redondas y exposiciones de estos días, como en la mañana emocionante de mi visita a la biblioteca Miguel Cané, de Boedo, me digo, esperanzado, que no todo está perdido, que todavía el fantasma de Borges podría despertar a la Argentina de la pesadilla de los piqueteros.


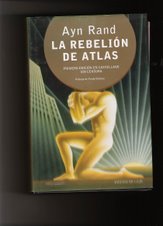
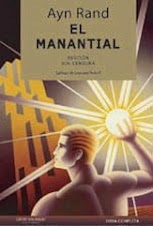
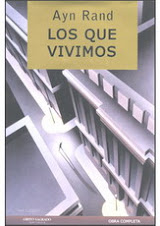






















1 comentario:
Lindo artículo. Da vergüenza ser argentino. La izquierda se ha adueñado del país y quieren imponer de prepo sus absurdos códigos.
En diciembre estuve en un encuentro en la Fundación Libertad en Rosario y quedé muy asombrado por la fortaleza de la Fundación, y por todo el material bibliográfico que poseen. Allí nos recibió a todos los participantes Alejandro Bongiovanni.
Publicar un comentario