Autor: Berti García Faet
Fuente: http://www.juandemariana.org/
El derecho a la educación es un derecho fundamental (como el derecho al cine, a la gastronomía mejicana o a Cervantes). Sin embargo, existe un vicio público –fuente de casi todos los problemas– que tergiversa el sentido de "fundamental" (¿fundamental para quién?) y según el cual se considera que el derecho de uno implica necesariamente la obligación del prójimo, no sólo de no impedir la materialización de ese derecho, sino de impulsarla y sufragarla. De este modo queda interiorizada demasiado bien la convicción rabiosamente progresista de que la educación debe pagarse con los impuestos y, además, ser igual para todos. Y el Estado es el que se encarga de recaudar, distribuir, diseñar y monopolizar el reparto de "carnets de conocimiento": los títulos educativos.
¿Pero qué sucede cuando se administra públicamente la educación? Lejos de garantizar la igualdad de oportunidades, que tampoco es especialmente deseable, sucede que a golpe de decreto se impone una determinada pedagogía, una determinada simetría o asimetría entre derechos y deberes de alumnos, profesores y padres, una determinada gama de asignaturas y una determinada forma de distribuir el tiempo y los recursos: mejores o peores, lo relevante es que se imponen. ¿Dónde queda la libertad de elección? Los políticos diseñan un catálogo de apenas dos o tres páginas y quieren que nos creamos el cuento de que podemos elegir. Y esta es la historia de la dirigista educación europea, la de las rígidas homologaciones. La española no es ninguna excepción; veamos su evolución a partir de la democracia.
En los ochenta se hizo patente la necesidad de una reforma a fondo y la respuesta fue la LOGSE, que sustituyó a la Ley General de Educación de 1970 de Villar Palasí. Hoy muchos docentes recuerdan esa ley como la que les hizo imposible ejercer dignamente su profesión, una ley que les abocó a su particular Nunca Más: nunca más votar socialista, porque la izquierda se había permitido creerse su fama de madre de buenos pedagogos; pero en realidad, y entonces se vio, éstos disertaban y dictaban sobre enseñanza sin pisar el terreno de juego. Sólo bajo esta consideración se entienden algunas de sus nefastas medidas: la evaluación continua y la promoción automática de curso; el aumento de la edad obligatoria de escolarización a los 16 años; la gran autonomía a las comunidades autónomas para redactar las materias (de ahí que mi generación en toda la Primaria no cursara más Geografía que la de la Comunidad Valenciana); la sistematización posterior, en la LOPEG de 1995, de la potestad de los consejos escolares para elegir a los directores, en detrimento del claustro de profesores; el brindis por la calidad restando horas y protagonismo a las materias instrumentales.
No hubo cortapisa mayor a la vocación de enseñar que la LOGSE, y no es de extrañar que las bajas por depresión se dispararan entre el personal docente, agostado de pura impotencia, y sin más instrumento que la espera: la espera a que las fierecillas se dignaran a volver al cubil. Y es que se había pasado sin transición de la plúmbea disciplina franquista del profesor que se ponía a leer el periódico en clase fumando un puro al engendro progre-democrático en que los alumnos campaban a sus anchas encima de los pupitres.
Años después, en 2002, vino la LOCE que, aunque no llegara a aplicarse, no suponía en ningún caso la sedicente salvación. Los liberales siempre hemos estado huérfanos de políticos afines, pero especialmente en lo que atañe a las políticas de educación, y la LOCE es el ejemplo de esta orfandad. Porque cabría pensar que el PP plantó cara al desastre de la LOGSE socialista con su reforma, pero no: cierto que se ingeniaba la Reválida a final de Bachillerato, que habría de acompañar a la Prueba de Selectividad (lo cual se interpretó como una vuelta a la cultura del esfuerzo), y cierto que se pretendía dotar de más autonomía a los profesores, devolviéndoles su prestigio y su protagonismo. Pero no es menos cierto que, desde un punto de vista liberal, era una reforma que no ampliaba sustancialmente la oferta educativa. Algunos liberales opinan que fue una justa reacción a los excesos socialistas que empezaban ya a inclinarse amorosamente hacia el nacionalismo; otros liberales, entre los que me incluyo, no perdonan a la LOCE que incluyera en el elenco de materias obligatorias y evaluables a la asignatura de Religión, casi con la misma cara dura con la que hoy nos encasquetan la Educación para la Ciudadanía.
Actualmente se nos avecinan dos mortíferas bombas de la mano: la LOE y la culminación de la "Construcción del Espacio Europeo de Educación Superior" (Proceso de Bolonia en particular), que ya se perfilaba con la Ley de Universidades en 2001. El proyecto del EEES es especialmente innecesario: ¿por qué no se le confía al mercado la homologación de los títulos universitarios? El "crédito europeo" no es más que una unidad de medida que el mercado libre proporcionaría más en consonancia con la demanda real. Lo mismo cabe argüir respecto a la formación de tres años por decreto y a la nueva manera de enseñar, que es obligatoria: los que sufrimos haber sido incluidos en los "grupos de innovación", sabemos a qué se refieren: más caradura, más trabajos en equipo, más calificaciones en bloque y adiós a las clases magistrales. Para mayor escarnio, cuentan como créditos cursados (que también se pagan) las horas que el alumno supuestamente pasa estudiando en casa...
En cuanto a la LOE, tiene el mismo espíritu socialista que la LOGSE, sólo que además adoctrina al alumnado en los fundamentos de la "alterglobalización" y la pereza. No sería mucho peor que sortear los títulos de la ESO en la tómbola: ¿alguien es capaz, aparte de una ministra electoralista, de verle las virtudes a una ley que permite pasar de curso con cuatro asignaturas?
Pero por supuesto, no toda la culpa la tienen las leyes. La Sociología contemporánea está en condiciones de afirmar que ha habido cambios cualitativos cardinales en los senos de las familias; algunos positivos –flexibilidad y, en general, libre elección de los itinerarios ofertados– y otros negativos –la flexibilidad que se convierte en renuncia o sobreprotección–. La familia, si no dimite como agente educador, se empeña en contradecir los valores de esfuerzo mimando excesivamente al niño y catequizándolo en el despotismo y la dependencia.
Pero por supuesto, no toda la culpa la tienen las leyes. La Sociología contemporánea está en condiciones de afirmar que ha habido cambios cualitativos cardinales en los senos de las familias; algunos positivos –flexibilidad y, en general, libre elección de los itinerarios ofertados– y otros negativos –la flexibilidad que se convierte en renuncia o sobreprotección–. La familia, si no dimite como agente educador, se empeña en contradecir los valores de esfuerzo mimando excesivamente al niño y catequizándolo en el despotismo y la dependencia.
Por ello los liberales no sostenemos que la privatización de la educación sea una solución infalible al absentismo escolar, a la crisis de valores o al penoso nivel cultural del alumnado per se, sino que el desbloqueo es una condición sine qua non para la diversidad, permitiendo a los padres que elijan el nivel de disciplina, calidad y sesgo –cosmológico, religioso, moral y también ideológico– que deseen para la formación de sus hijos. Habrá más variedad en la oferta educativa pero, como en todo mercado liberalizado, florecerá la moda, el estilo pedagógico (Escuela Nueva, Pedagogía autogestionaria, tradicional, personalista, operatoria, etc.) preferido por la mayoría de los padres. Presumiblemente triunfarán aquellos centros que preparen mejor al alumnado para el mercado laboral, que ofrezcan una formación en valores sólida y que oferten un catálogo de asignaturas más bien clásico: guarismos y letras, sin más progresías. Que es justamente el tipo de educación que ahora está en plena decadencia.
¿Cómo enseñar justicia en un sistema socialdemócrata que se asienta en las prédicas de Robin Hood? ¿Cómo incrementar el conocimiento y excitar la creatividad en un sistema que traza itinerarios obligatorios con techos muy bajos? ¿Cómo conservar los clásicos en el constante vaivén partidista? No hay más opción que la liberalización para los que de verdad quieran sepultar esta educación basura. Y para que no haya que llevar a rastras, pagándoles aún encima el viaje, a aquellos que se regocijan rebozándose en ella.



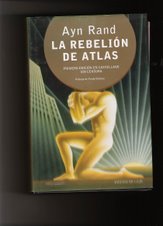
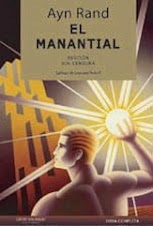
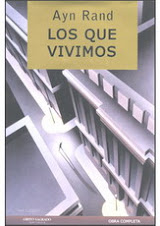






















No hay comentarios.:
Publicar un comentario