Por Antonio Margariti
Fuente: Economía para Todos
En las próximas elecciones de octubre no sólo elegiremos un nuevo presidente y un nuevo modelo económico, sino que tendremos la oportunidad de rechazar un estilo de hacer política basado en la mezquindad, la mentira, el odio y la avaricia.
En menos de noventa días, la suerte del país y de todos nosotros se jugará como en una perinola que decide si “todos ganan” o si “todos pierden”. Entonces, parece una irreverencia insistir con análisis anodinos en medio de un espectáculo caracterizado por la más indecorosa de todas las mezquindades: la falta de generosidad y de espíritu de grandeza por parte de quienes aspiran a convertirse en nuestras máximas autoridades políticas. Dicho de otra manera, estamos presenciando –sin mostrar indignación– cómo se utilizan los fondos públicos en viajes internacionales de alta gama para exhibir un protagonismo del que se carece. Observamos cómo se ocultan actos de corrupción en los casos Greco, Skanska y gasoductos con sobreprecios increíbles. Hemos oído a la más alta magistratura explicar que se trataba de una mera corrupción entre privados. Vimos, casi en directo, cómo la ministra de Economía ensayaba mentira tras mentira para explicar el hallazgo de una bolsa de dinero en el baño de su despacho. Nos enteramos de que una abogada sin experiencia alguna fue entronizada en una secretaría y, de inmediato, procedió a multiplicar los nombramientos de amigos, parientes y favorecedores. Leímos las desquiciantes manifestaciones de otra ministra que justificaba el flagrante contrabando de armas de guerra con destinos diferentes a los declarados. Presenciamos cómo se denigra a las personas que tienen la osadía de pensar distinto de quien ejerce el poder. Comprobamos la bastarda manipulación de los índices de precios del INDEC y la confesión de la candidata presidencial, ante empresarios españoles, de que cada punto de aumento del índice nos cuesta u$s 421 millones más. Quedamos sin palabras cuando vimos cómo se compran efímeras adhesiones por un puñado de monedas y se justifica con insolencia las transfugadas más escandalosas. Pareciera que, delante de nuestros propios ojos, se están desarrollando las escenas de una tragedia griega donde los personajes encumbrados en las altas esferas se enfrentan a conflictos provocados por sus propias fechorías, que van a desembocar en un desenlace fatal. Esos personajes muestran la imagen de lo que no son. Lucen como campeones de la bondad, pero predican el odio. Se cubren con el vestuario de los mejores diseñadores para condolerse de los pobres que no tienen con qué abrigarse. Repiten monótonos discursos, aprendidos de memoria, sin ningún destello de inteligencia ni de sentimientos. Muchas veces, se nos oculta la sordidez de algunas medidas, la avaricia de otras decisiones, las ambiciones sin freno, la jactancia de capangas y la grosería cultural que permite el dinero mal habido. Enseñar a los jóvenes No sólo los adultos presenciamos estos pésimos ejemplos. También lo están comprobando nuestros niños y jóvenes, que ven sin entender y oyen sin comprender. Ellos se están desmoralizando y corren el peligro de sacar conclusiones demoledoras para sus propias vidas. Porque si deducen que, para triunfar en la vida y escalar posiciones sociales, hay que comportarse como los personajes de este vodevil público y notorio, entonces el daño que se provoca a su conciencia moral es gravísimo. Y es en la conciencia moral de la juventud donde está refugiado el futuro de nuestra patria. Es nuestra obligación preservar a los niños y a los jóvenes de una deformación ética y de una falsa deducción de lo que están viendo. Por eso, hay que inculcarles el juicio crítico acerca de la corrupción y de la inmoralidad con que se practica la política. Frente a la juventud, debemos desempeñar un papel que está ausente en la sociedad argentina. Se trata de la insustituible función de ser intérpretes éticos de la conducta moral. También se trata de enseñarles cómo el egoísmo se ha constituido en una inclinación inculcada en nuestra sociedad y que, en cambio, el deber fundamental que deben practicar es la abnegación. La abnegación es la actitud de sacrificio y de renuncia a los caprichos personales para atender el reclamo de los demás. Es lo que nos une con el prójimo y, por eso, no debiera haber ningún político sin espíritu de abnegación, porque si carecen de él se convierten lisa y llanamente en mentirosos. El deber de aspirar a la abnegación se ha acrecentado por la exacerbación del egoísmo demostrado en la vida pública y privada. El desarrollo de la personalidad no se agota con el apetito por la propia estima, ya que dejado a sí mismo como mero impulso egoísta, termina convertido en un aliento para la agresión violenta. Los padres tienen que dirigirse a sus hijos, los maestros a sus alumnos, los mayores a los jóvenes y los magistrados a sus subordinados para enseñarles que todo este espectáculo de desmanejo de la función pública es deleznable y que hay otras actitudes ausentes que tienen mayor trascendencia que conseguir el poder para forrarse de dinero. No debemos dejar pasar ninguna ocasión para sembrar la buena doctrina en el corazón de las jóvenes generaciones, aunque parezca que no lo entienden cabalmente. Para que no se confundan y no crean que esto que están presenciando es el estilo normal en la vida republicana de un país en serio. Sólo así habremos cumplido con la irrenunciable misión de transmitir la tradición moral que hemos recibido de nuestros mayores. Ejercen la influencia, no la autoridad La ostensible actitud de quienes ocupan la función pública es la de escapar a la responsabilidad en las cuestiones que pueden salir mal y atribuirse los éxitos gestados por otros. Así, cuando tienen que asumir obligaciones indelegables, recurren al artilugio de utilizar la influencia, tratando de inducir a otros a que hagan lo que ellos se resisten a hacer. Muchos individuos que ocupan cargos públicos no se están comportando con lo que ha dado en llamarse el “señorío”. La palabra “señorío” refleja actitudes ejemplares, hoy casi olvidadas. Sin embargo, resulta fundamental para que los gobernantes puedan alcanzar ese respeto popular que sólo puede brindarles la autoridad moral ejercida. Si quienes alcanzan el poder no se comportan con “señorío”, esto es con dignidad, abnegación y la austeridad de quien se hace responsable de sus actos, entonces inexorablemente se comportarán con “bellaquería”. El “señorío” es la actitud propia del señor, de quien tiene grandeza y mesura tanto en el porte como en sus actos. El señor es la persona que respeta a todos, sin humillar a nadie. El señor tiene dominio y libertad en el obrar porque no actúa con segundas intenciones. El señor es aquél que sujeta sus instintos agresivos a la razón. Cuando obra de otra manera, deja de ser confiable. En cambio, la “bellaquería” es la actitud de los taimados, que son aquellos individuos pícaros, mentirosos, traidores, astutos y sagaces para hacer el mal, que no se atan a ningún principio sino a la comodidad y el provecho personal que puedan lograr a costa de los demás. El “bellaco” es aquél político que obra según sus mezquinas conveniencias y, en consecuencia, no es previsible ni confiable. Llegados a este punto, tenemos que preguntarnos si los argentinos vamos a constituir una sociedad de “señorío” o de “bellaquería”. ¿Cómo se comportarán los hombres y mujeres importantes e influyentes con respeto a los más poderosos? ¿Correrán detrás de sus antojos y frivolidades como mariposas en derredor de la llama? ¿Cuál es el ejemplo de vida que nos van a dar aquellos que nosotros, con nuestro voto, encumbraremos en el poder? ¿Estamos construyendo una sociedad donde triunfarán los truhanes, los fulleros, los mendaces y los desaprensivos? No hay duda de que hay que poner manos a la obra, de inmediato, para enseñar a las jóvenes generaciones que no deben contaminarse con la pestilencia. En noventa días, decidiremos qué queremos ser. Es obligación impostergable de cada uno de nosotros transmitir la pequeña luz de las tradiciones morales que todavía puedan anidarse en nuestra conciencia. Si mantenemos encendida esa lumbre, pasaremos esta tenebrosa noche y una nueva aurora podrá mostrarnos el rostro de la patria que “alta en el cielo como un águila guerra, audaz se eleve en vuelo triunfal”. Que ése sea el camino para los decisivos días que viviremos hasta el momento de elegir nuevas autoridades.
Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.



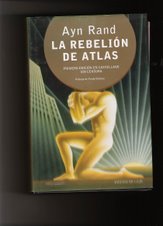
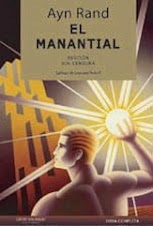
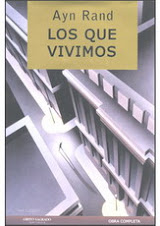






















1 comentario:
No hemos aprendido nada de nuestros herrores como sociedad, todo esta bi�n y light,sin duda la dedocracia triunfar� nuevamente y la virreyna ganar� gobernar�
Publicar un comentario