
Por Carlos Fuentes
En 1962, fui declarado “extranjero indeseable” por el Departamento de Estado norteamericano, a instancias del entonces embajador de los EE.UU. en México, Thomas C. Mann (Thomas Mann el malo). El año siguiente, apareció traducida al inglés mi novela La muerte de Artemio Cruz, y mi editor neoyorquino, Roger Straus, reclamó mi presencia para el lanzamiento. Intervino el procurador general, Robert F. Kennedy, y se me concedió una visa por setenta y dos horas, limitada a la isla de Manhattan.
Recuerdo estos antecedentes porque, al llegar al aeropuerto de Idlewild (luego rebautizado John F. Kennedy) me recibió Norman Mailer, a la sazón presidente del Pen Club de los EE.UU. y factor determinante en obtener mi limitadísima visa. Lo había leído. El personaje correspondía a la obra. De mediana estatura, con vigor corporal y puños de pugilista, gran cabeza de rizos negros, mirada tan azul como inquisitiva, Mailer me subió a su convertible y me dijo: “Vamos a mi casa en Brooklyn”. “No puedo”, le respondí: mi visa me confina en Manhattan.
Aún escucho la gran carcajada de Mailer, respuesta a lo que enseguida comprobamos: nos seguía un agente tan secreto que era obvio; sombrero de ala baja cubriéndole la mirada, impermeable y zapatos de suela de goma. La mezcla perfecta de Columbo y Humphrey Bogart. Así decidimos llamarlo: “Humphrey”, y a partir de ese momento –doy fe de su profesionalismo– no dejó de ser mi sombra. Al despertar, allí estaba. Al acostarme, lo veía desde la ventana. Casas editoriales, redacciones de periódicos, discotecas: “Humphrey” siempre apostado.
Recuerdo este incidente y lo asocio a Norman Mailer porque en cierto modo ilustra la obra del gran novelista que él es. Ninguna otra literatura depende tanto de la experiencia vivida como, con todas las excepciones, la norteamericana. Primero hay que ser borracho (Poe), navegante fluvial (Twain), marinero (Melville, London), soldado y cazador (Hemingway) para luego escribir. Mailer primero vivió la Guerra Mundial en el Pacífico y a los veinticinco años, en 1948, publicó la clásica novela bélica, Los desnudos y los muertos (The Naked and the Dead), inicio de una brillante y conflictiva carrera que, por el momento, culmina con El castillo en el bosque (The castle in the forest), que Mailer publica a sus ochenta y cinco años. Entre ambas novelas –que muchos consideran de desigual valor–, crónicas de pareja excelencia. Hay novelistas que escriben muy poco y muy bueno (Juan Rulfo, William Styron). Otros, escriben algo muy bueno y algo menos bueno (Flaubert: Madame Bovary y Salambó). Otros, en fin, escriben mucho y muy bien siempre, pero con resultados mayores y menores. Balzac sería el gran ejemplo de esto último; Mailer, un botón de muestra contemporáneo.
El éxito fenomenal de Los desnudos y los muertos fue seguido del fracaso relativo de dos novelas que a mí me fascinan: Costa bárbara (Barbary Shore), de 1951, se centra en las muchas ideologías de la izquierda norteamericana (trotskistas y marxistas) en los márgenes de una sociedad apática, movida por fuerzas invisibles.
El parque de los ciervos (The deer park), de 1955, es una gran novela sobre el mito de Hollywood, que no desmerece de las obras trágicas de Scott Fitzgerald o las cómicas de Nathanael West. Destaco entre sus crónicas la espléndida Los ejércitos de la noche (The Armies of the Night), que queda como la historia más vívida de los revolucionarios sesenta, y entre sus novelas, la no menos espléndida La canción del verdugo (The executioner’s song), el gran canto al oeste americano, no al de vaqueros y pieles rojas, diligencias y John Wayne, sino el de largas carreteras al infinito, moteles y remolques. Toda una nueva geografía americana aparece en este gran libro, género de géneros, acerca de un asesino perseguido tanto por la geografía como por la justicia, tanto por la distancia del espacio como por la cercanía del tiempo. Gary Gillmore es un Raskolnikov contemporáneo, al que Mailer dota de un alma inolvidable, rumbo a la ejecución por fusilamiento.
Todo ello apuntaba, en cierta manera, a esta obra de Mailer, El castillo en el bosque, que nos obliga a volver la mirada a la novela inicial de los veinticinco años, Los desnudos y los muertos, puesto que ambas observan tanto el mal de la guerra como la guerra del mal.
En Los desnudos y los muertos los antagonistas personales son el teniente Hearne, un izquierdista escéptico, y el general Cummings, un martillo disciplinario. Mailer no olvida al combatiente de a pie, el sufrimiento de la tropa, su fatal debilitamiento y destrucción, el origen de la mayoría de los soldados: la ignorancia y la pobreza, y por ello simple carne de cañón. Sobrevive la mediocridad. Sucumbe la inteligencia crítica (Hearne) y se perpetúa el complejo industrial militar representado por Cummings. La maquinaria armada, nos dice éste, aprovecha los recursos latentes de un país, coordina el esfuerzo nacional y –esto es lo escalofriante– libra una guerra para preparar la siguiente. El ejército de hoy es apenas una revista del futuro. El modelo universal de los ejércitos es el mismo que Cummings combate en la guerra mundial y pretende apropiar para el futuro. El ejército alemán.
Que es el ejército que empleará, en la misma guerra, Adolf Hitler.
No es ésta la primera vez que el demonio aparece como personaje literario. El diablo cojuelo y juguetón, de Luis Vélez de Guevara, destapa los techos del “pastelón podrido” de Madrid y otro diablo fantasioso, el de Bulgakov en El maestro y Margarita, es una versión en falsete del Diablo de todos los diablos, el Mefistófeles de Goethe, el clásico comprador de almas a cambio de la juventud y el sexo. Y a cambio del pecado final de la víctima del Diablo: negarse a sí misma.
Norman Mailer no pone en escena al Diablo en persona, sino a un delegado de Satanás que se ocupa –Satanás no tiene tiempo más allá de sus horas de oficina– de olfatear las almas dignas de encarnar lo demoníaco. Parto de la tesis tomista de que Satanás es un ángel. Abandonado a la naturaleza, no hubiese podido transgredir. Esto significa que, al cabo, pecar es humano, pero también es angelical cuando el ángel mismo cae, traicionado su origen divino pero confirmando su destino humano. El demonio –el ángel caído– hace uso de la libertad que Dios le dio para enfrentarse a Dios con una voluntad envenenada.
El delegado del infierno anda a la caza de candidatos. Es una ardua labor y no cabe duda de que se le escapan algunas buenas piezas. Mailer se da a la tarea improbable de rastrear los indicios del satanismo hitleriano en los orígenes familiares del Führer, su niñez, su adolescencia y su primera juventud. Cuesta arriba: conocemos la parte más diabólica –la más interesante– de Hitler, y Mailer está indagando la menos interesante y buscando indicios mínimos de lo que será una maldad máxima.
No paso por alto esta dificultad mayor, pero la sazono con el miedo del Diablo. Y éste es el temor de que no nazca Hitler. Astucia suprema de Mailer: guiarnos por la infancia de Adolf imaginando lo que hubiese sido el mundo sin Hitler. Establecido lo cual, el novelista puede detenerse en una teoría –suya desde Los desnudos y los muertos– del mal de la mediocridad. La madre de Hitler es prácticamente una sirvienta. Pero porta el terror del antisemitismo. ¿Serán semitas los antepasados de su marido, los de ella, todos? En la vulgar imaginación de la madre, el sexo tiene tintes semitas, porque “los judíos hacen cosas prohibidas en la cama”. Para el joven Hitler, este racismo se convierte en un terror digno de ser eliminado. Los judíos son sobrevivientes: son odiados y siguen viviendo. ¿Quién interrumpirá el terror hebreo? ¿Quién les demostrará que pueden ser eliminados para siempre? Eliminando, de paso, la sospecha de ser, uno mismo, judío…
El padre de Hitler, Aloje, es un funcionario menor de aduanas en Austria. Hombre medio sensual, tan formalista como vulgar, ostenta la disciplina, pero sin fuerza. Abandona la burocracia para dedicarse a la apicultura. La cría de abejas contiene una lección central: para producir una onza de miel, todos los trabajadores del panal –zánganos y obreros, la corte de la abeja reina, a la postre la monarca misma– deben morir. Es la visión fúnebre de la vida, y el poder debe implantarse en el joven Hitler por medios tan sutiles como vulgares. A saber:
El orgullo de hacer llorar a su madre. Los daños y castigos para los cuales el niño no tiene respuesta. El fracaso escolar. La inferioridad social. La envidia hacia los compañeros de clase ricos. La visión incestuosa del deseable y horroroso sexo de la hermana. La necesidad de ser notado. El resentimiento. El sentido de inferioridad. La misión del Diablo consiste en implementar estas deficiencias, enseñarle al discípulo del Diablo el arte del disimulo y la mentira e implantar la humillación en el cliente hasta convertirla en orgullo que sólo se satisface humillando a los demás.
Y todo esto no en la vigilia, sino pasando en el sueño las órdenes del Diablo.
Me he referido en otras oportunidades al libro del gran filósofo alemán Rüdiger Safranski El mal o el drama de la libertad, y al catálogo de pensamientos modernos previos pero aplicables al caso Hitler. Schelling: en el hombre está el poder entero del principio tenebroso y, a la vez, la fuerza entera de la luz. Hegel: la guerra es una fuerza de creación nacida del fondo de la historia. Karl Schmitt: sólo nos conocemos a nosotros mismos cuando identificamos a nuestro enemigo. Hannah Arendt: la banalidad del mal. Freud: las naciones civilizadas pueden cometer actos atroces, impensables antes de ser cometidos.
Norman Mailer culmina una de las carreras literarias más llamativas de nuestra época con una reflexión literaria, en vivo, de la traición a sí mismo que el hombre puede cometer.
En 1962, fui declarado “extranjero indeseable” por el Departamento de Estado norteamericano, a instancias del entonces embajador de los EE.UU. en México, Thomas C. Mann (Thomas Mann el malo). El año siguiente, apareció traducida al inglés mi novela La muerte de Artemio Cruz, y mi editor neoyorquino, Roger Straus, reclamó mi presencia para el lanzamiento. Intervino el procurador general, Robert F. Kennedy, y se me concedió una visa por setenta y dos horas, limitada a la isla de Manhattan.
Recuerdo estos antecedentes porque, al llegar al aeropuerto de Idlewild (luego rebautizado John F. Kennedy) me recibió Norman Mailer, a la sazón presidente del Pen Club de los EE.UU. y factor determinante en obtener mi limitadísima visa. Lo había leído. El personaje correspondía a la obra. De mediana estatura, con vigor corporal y puños de pugilista, gran cabeza de rizos negros, mirada tan azul como inquisitiva, Mailer me subió a su convertible y me dijo: “Vamos a mi casa en Brooklyn”. “No puedo”, le respondí: mi visa me confina en Manhattan.
Aún escucho la gran carcajada de Mailer, respuesta a lo que enseguida comprobamos: nos seguía un agente tan secreto que era obvio; sombrero de ala baja cubriéndole la mirada, impermeable y zapatos de suela de goma. La mezcla perfecta de Columbo y Humphrey Bogart. Así decidimos llamarlo: “Humphrey”, y a partir de ese momento –doy fe de su profesionalismo– no dejó de ser mi sombra. Al despertar, allí estaba. Al acostarme, lo veía desde la ventana. Casas editoriales, redacciones de periódicos, discotecas: “Humphrey” siempre apostado.
Recuerdo este incidente y lo asocio a Norman Mailer porque en cierto modo ilustra la obra del gran novelista que él es. Ninguna otra literatura depende tanto de la experiencia vivida como, con todas las excepciones, la norteamericana. Primero hay que ser borracho (Poe), navegante fluvial (Twain), marinero (Melville, London), soldado y cazador (Hemingway) para luego escribir. Mailer primero vivió la Guerra Mundial en el Pacífico y a los veinticinco años, en 1948, publicó la clásica novela bélica, Los desnudos y los muertos (The Naked and the Dead), inicio de una brillante y conflictiva carrera que, por el momento, culmina con El castillo en el bosque (The castle in the forest), que Mailer publica a sus ochenta y cinco años. Entre ambas novelas –que muchos consideran de desigual valor–, crónicas de pareja excelencia. Hay novelistas que escriben muy poco y muy bueno (Juan Rulfo, William Styron). Otros, escriben algo muy bueno y algo menos bueno (Flaubert: Madame Bovary y Salambó). Otros, en fin, escriben mucho y muy bien siempre, pero con resultados mayores y menores. Balzac sería el gran ejemplo de esto último; Mailer, un botón de muestra contemporáneo.
El éxito fenomenal de Los desnudos y los muertos fue seguido del fracaso relativo de dos novelas que a mí me fascinan: Costa bárbara (Barbary Shore), de 1951, se centra en las muchas ideologías de la izquierda norteamericana (trotskistas y marxistas) en los márgenes de una sociedad apática, movida por fuerzas invisibles.
El parque de los ciervos (The deer park), de 1955, es una gran novela sobre el mito de Hollywood, que no desmerece de las obras trágicas de Scott Fitzgerald o las cómicas de Nathanael West. Destaco entre sus crónicas la espléndida Los ejércitos de la noche (The Armies of the Night), que queda como la historia más vívida de los revolucionarios sesenta, y entre sus novelas, la no menos espléndida La canción del verdugo (The executioner’s song), el gran canto al oeste americano, no al de vaqueros y pieles rojas, diligencias y John Wayne, sino el de largas carreteras al infinito, moteles y remolques. Toda una nueva geografía americana aparece en este gran libro, género de géneros, acerca de un asesino perseguido tanto por la geografía como por la justicia, tanto por la distancia del espacio como por la cercanía del tiempo. Gary Gillmore es un Raskolnikov contemporáneo, al que Mailer dota de un alma inolvidable, rumbo a la ejecución por fusilamiento.
Todo ello apuntaba, en cierta manera, a esta obra de Mailer, El castillo en el bosque, que nos obliga a volver la mirada a la novela inicial de los veinticinco años, Los desnudos y los muertos, puesto que ambas observan tanto el mal de la guerra como la guerra del mal.
En Los desnudos y los muertos los antagonistas personales son el teniente Hearne, un izquierdista escéptico, y el general Cummings, un martillo disciplinario. Mailer no olvida al combatiente de a pie, el sufrimiento de la tropa, su fatal debilitamiento y destrucción, el origen de la mayoría de los soldados: la ignorancia y la pobreza, y por ello simple carne de cañón. Sobrevive la mediocridad. Sucumbe la inteligencia crítica (Hearne) y se perpetúa el complejo industrial militar representado por Cummings. La maquinaria armada, nos dice éste, aprovecha los recursos latentes de un país, coordina el esfuerzo nacional y –esto es lo escalofriante– libra una guerra para preparar la siguiente. El ejército de hoy es apenas una revista del futuro. El modelo universal de los ejércitos es el mismo que Cummings combate en la guerra mundial y pretende apropiar para el futuro. El ejército alemán.
Que es el ejército que empleará, en la misma guerra, Adolf Hitler.
No es ésta la primera vez que el demonio aparece como personaje literario. El diablo cojuelo y juguetón, de Luis Vélez de Guevara, destapa los techos del “pastelón podrido” de Madrid y otro diablo fantasioso, el de Bulgakov en El maestro y Margarita, es una versión en falsete del Diablo de todos los diablos, el Mefistófeles de Goethe, el clásico comprador de almas a cambio de la juventud y el sexo. Y a cambio del pecado final de la víctima del Diablo: negarse a sí misma.
Norman Mailer no pone en escena al Diablo en persona, sino a un delegado de Satanás que se ocupa –Satanás no tiene tiempo más allá de sus horas de oficina– de olfatear las almas dignas de encarnar lo demoníaco. Parto de la tesis tomista de que Satanás es un ángel. Abandonado a la naturaleza, no hubiese podido transgredir. Esto significa que, al cabo, pecar es humano, pero también es angelical cuando el ángel mismo cae, traicionado su origen divino pero confirmando su destino humano. El demonio –el ángel caído– hace uso de la libertad que Dios le dio para enfrentarse a Dios con una voluntad envenenada.
El delegado del infierno anda a la caza de candidatos. Es una ardua labor y no cabe duda de que se le escapan algunas buenas piezas. Mailer se da a la tarea improbable de rastrear los indicios del satanismo hitleriano en los orígenes familiares del Führer, su niñez, su adolescencia y su primera juventud. Cuesta arriba: conocemos la parte más diabólica –la más interesante– de Hitler, y Mailer está indagando la menos interesante y buscando indicios mínimos de lo que será una maldad máxima.
No paso por alto esta dificultad mayor, pero la sazono con el miedo del Diablo. Y éste es el temor de que no nazca Hitler. Astucia suprema de Mailer: guiarnos por la infancia de Adolf imaginando lo que hubiese sido el mundo sin Hitler. Establecido lo cual, el novelista puede detenerse en una teoría –suya desde Los desnudos y los muertos– del mal de la mediocridad. La madre de Hitler es prácticamente una sirvienta. Pero porta el terror del antisemitismo. ¿Serán semitas los antepasados de su marido, los de ella, todos? En la vulgar imaginación de la madre, el sexo tiene tintes semitas, porque “los judíos hacen cosas prohibidas en la cama”. Para el joven Hitler, este racismo se convierte en un terror digno de ser eliminado. Los judíos son sobrevivientes: son odiados y siguen viviendo. ¿Quién interrumpirá el terror hebreo? ¿Quién les demostrará que pueden ser eliminados para siempre? Eliminando, de paso, la sospecha de ser, uno mismo, judío…
El padre de Hitler, Aloje, es un funcionario menor de aduanas en Austria. Hombre medio sensual, tan formalista como vulgar, ostenta la disciplina, pero sin fuerza. Abandona la burocracia para dedicarse a la apicultura. La cría de abejas contiene una lección central: para producir una onza de miel, todos los trabajadores del panal –zánganos y obreros, la corte de la abeja reina, a la postre la monarca misma– deben morir. Es la visión fúnebre de la vida, y el poder debe implantarse en el joven Hitler por medios tan sutiles como vulgares. A saber:
El orgullo de hacer llorar a su madre. Los daños y castigos para los cuales el niño no tiene respuesta. El fracaso escolar. La inferioridad social. La envidia hacia los compañeros de clase ricos. La visión incestuosa del deseable y horroroso sexo de la hermana. La necesidad de ser notado. El resentimiento. El sentido de inferioridad. La misión del Diablo consiste en implementar estas deficiencias, enseñarle al discípulo del Diablo el arte del disimulo y la mentira e implantar la humillación en el cliente hasta convertirla en orgullo que sólo se satisface humillando a los demás.
Y todo esto no en la vigilia, sino pasando en el sueño las órdenes del Diablo.
Me he referido en otras oportunidades al libro del gran filósofo alemán Rüdiger Safranski El mal o el drama de la libertad, y al catálogo de pensamientos modernos previos pero aplicables al caso Hitler. Schelling: en el hombre está el poder entero del principio tenebroso y, a la vez, la fuerza entera de la luz. Hegel: la guerra es una fuerza de creación nacida del fondo de la historia. Karl Schmitt: sólo nos conocemos a nosotros mismos cuando identificamos a nuestro enemigo. Hannah Arendt: la banalidad del mal. Freud: las naciones civilizadas pueden cometer actos atroces, impensables antes de ser cometidos.
Norman Mailer culmina una de las carreras literarias más llamativas de nuestra época con una reflexión literaria, en vivo, de la traición a sí mismo que el hombre puede cometer.


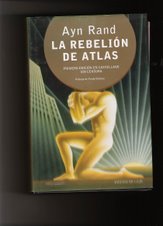
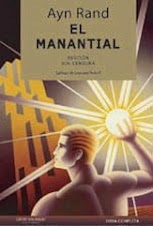
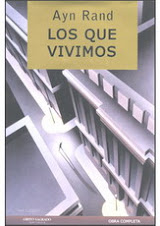






















No hay comentarios.:
Publicar un comentario