Por Carlos Sabino
La pobreza extrema, tan fácil de ver en nuestra América, resulta para cualquier espíritu sensible un espectáculo perturbador. ¿Quién puede permanecer indiferente cuando ve niños desnutridos en ranchos que apenas si se sostienen, que no tienen los servicios sanitarios básicos y están inundados por la basura, y percibe al poco rato los artículos de lujo que se venden en los mejores centros comerciales de alguna gran ciudad? ¿Quién puede permanecer con su conciencia tranquila cuando sabe que el salario de un trabajador corriente no alcanza para comprar los alimentos y pagar los servicios que otros consideramos como normales y hasta indispensables para tener una vida digna?
Ante estos brutales contrastes surge un sentimiento de disconformidad y de protesta, un rechazo hacia las diferencias abismales que encontramos a nuestro alrededor, y brota espontáneo el impulso de hacer algo para cambiar esta situación, para que la riqueza se distribuya mejor en este agitado mundo. Pero la solución que se presenta de inmediato, por más que esté motivada en los más sanos sentimientos, resulta por lo general peor que el problema que se desea resolver. Porque lo primero que viene a la mente, en este caso, es la necesidad de repartir mejor la riqueza, de nivelar en lo posible las condiciones de vida de los millones de personas que componen una sociedad. Quitar a los que tienen mucho para dárselo a los que tienen poco o nada, parece la fórmula más simple y sensata para que todos nos podamos sentir mejor. Pero esa solución falla, por razones matemáticas, psicológicas y políticas, creando consecuencias que son aterradoramente contrarias a los propósitos iniciales.
Si en países de escaso desarrollo se les quita a los ricos parte de su dinero para dárselo a los pobres, sólo se consigue eliminar el bienestar de algunos pero sin cambiar en lo esencial la situación de las mayorías. Y eso por una razón muy simple: repartir los bienes que poseen quienes gozan de una situación económica holgada no alcanza, sencillamente, para mejorar de un modo efectivo las condiciones de vida de los más pobres, no produce sino un mínimo cambio, casi imperceptible, cuando se divide entre la gran masa de pobres cuya situación se desea mejorar. El dinero, sencillamente, no es tanto como parece, y no alcanza para lograr el cambio que se busca.
Pero este problema matemático es el menor. Lo más grave es que, para repartir la riqueza, se necesita un estado poderoso que intervenga en la actividad económica de millones de ciudadanos, que controle, con un ejército de funcionarios, no sólo los ingresos sino también la misma producción y hasta el consumo. Hay que intervenir la economía, expropiar tierras o empresas “ociosas”, controlar precios, aumentar los impuestos y dar al estado un poder decisivo sobre todo el quehacer económico. El socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez es el mejor ejemplo de lo que decimos. Y cuando el estado se convierte en el verdadero dueño de la economía, los estímulos para producir se pierden: los que tienen dinero no lo desean invertir, porque saben que su capital o sus beneficios pueden ser expropiados, los pobres comienzan enseguida a asumir una actitud pasiva porque todo lo esperan del estado y saben también que de nada les servirá esforzarse y trabajar para mejorar su situación.
Cuando el estado termina por controlar toda la vida económica de un país, como en Cuba, los resultados son espantosos: miseria por doquier, desidia en el trabajo, corrupción de los funcionarios que se hacen todopoderosos y que acaban por utilizar en beneficio propio todo el enorme poder que tienen. Ahora que en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua se afirman gobiernos de carácter socialista sería bueno que sus pueblos se mirasen en el espejo cubano: una dictadura donde la salud es un producto de exportación, la educación se reduce al adoctrinamiento y el pueblo —al que se dice beneficiar— arriesga su vida entre los tiburones para escapar de lo que se presenta a los incautos como un paraíso socialista.
Ante estos brutales contrastes surge un sentimiento de disconformidad y de protesta, un rechazo hacia las diferencias abismales que encontramos a nuestro alrededor, y brota espontáneo el impulso de hacer algo para cambiar esta situación, para que la riqueza se distribuya mejor en este agitado mundo. Pero la solución que se presenta de inmediato, por más que esté motivada en los más sanos sentimientos, resulta por lo general peor que el problema que se desea resolver. Porque lo primero que viene a la mente, en este caso, es la necesidad de repartir mejor la riqueza, de nivelar en lo posible las condiciones de vida de los millones de personas que componen una sociedad. Quitar a los que tienen mucho para dárselo a los que tienen poco o nada, parece la fórmula más simple y sensata para que todos nos podamos sentir mejor. Pero esa solución falla, por razones matemáticas, psicológicas y políticas, creando consecuencias que son aterradoramente contrarias a los propósitos iniciales.
Si en países de escaso desarrollo se les quita a los ricos parte de su dinero para dárselo a los pobres, sólo se consigue eliminar el bienestar de algunos pero sin cambiar en lo esencial la situación de las mayorías. Y eso por una razón muy simple: repartir los bienes que poseen quienes gozan de una situación económica holgada no alcanza, sencillamente, para mejorar de un modo efectivo las condiciones de vida de los más pobres, no produce sino un mínimo cambio, casi imperceptible, cuando se divide entre la gran masa de pobres cuya situación se desea mejorar. El dinero, sencillamente, no es tanto como parece, y no alcanza para lograr el cambio que se busca.
Pero este problema matemático es el menor. Lo más grave es que, para repartir la riqueza, se necesita un estado poderoso que intervenga en la actividad económica de millones de ciudadanos, que controle, con un ejército de funcionarios, no sólo los ingresos sino también la misma producción y hasta el consumo. Hay que intervenir la economía, expropiar tierras o empresas “ociosas”, controlar precios, aumentar los impuestos y dar al estado un poder decisivo sobre todo el quehacer económico. El socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez es el mejor ejemplo de lo que decimos. Y cuando el estado se convierte en el verdadero dueño de la economía, los estímulos para producir se pierden: los que tienen dinero no lo desean invertir, porque saben que su capital o sus beneficios pueden ser expropiados, los pobres comienzan enseguida a asumir una actitud pasiva porque todo lo esperan del estado y saben también que de nada les servirá esforzarse y trabajar para mejorar su situación.
Cuando el estado termina por controlar toda la vida económica de un país, como en Cuba, los resultados son espantosos: miseria por doquier, desidia en el trabajo, corrupción de los funcionarios que se hacen todopoderosos y que acaban por utilizar en beneficio propio todo el enorme poder que tienen. Ahora que en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua se afirman gobiernos de carácter socialista sería bueno que sus pueblos se mirasen en el espejo cubano: una dictadura donde la salud es un producto de exportación, la educación se reduce al adoctrinamiento y el pueblo —al que se dice beneficiar— arriesga su vida entre los tiburones para escapar de lo que se presenta a los incautos como un paraíso socialista.
Carlos Sabino es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y colaborador permanente de Cedice y de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE).
Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)



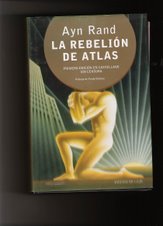
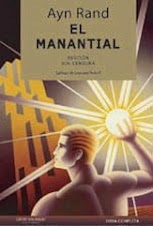
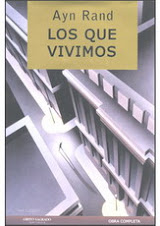






















No hay comentarios.:
Publicar un comentario