Por Mario Vargas LLosa
EL Parlamento Europeo, por abrumadora mayoría y apenas dos o tres abstenciones, ha declarado como un delito que debe ser penalizado negar el Holocausto; es decir, la matanza de seis millones de judíos perpetrada por la Alemania de Hitler, en los campos de exterminio establecidos con ese propósito en los años treinta y cuarenta, en la propia Alemania y en los países de Europa central ocupados por los nazis.
Este acuerdo de los parlamentarios europeos responde a intentos, esporádicos pero ruidosos, de historiadores de extrema derecha que, en los últimos años, tanto en la propia Alemania como en Francia e Inglaterra, han pretendido negar o minimizar aquel genocidio y a los brotes de antisemitismo que, con alarmante frecuencia, aparecen de un tiempo a esta parte en el seno de la Unión Europea.
¿Por qué, desde que leí esta noticia, he sentido incomodidad con la medida adoptada por el Parlamento Europeo? No porque albergue la más mínima duda sobre la horrenda carnicería cometida por los nazis contra el pueblo judío, desde luego. He leído mucho al respecto y he sentido náuseas visitando algunos de los lugares donde se perpetró la matanza, como Auschwitz y Buchenwald, y he sentido que se me saltaban las lágrimas recorriendo el sobrio y aterrador museo de Yad Vaschen, en Jerusalén, y en el de Washington, las dos o tres veces que he estado allí, para que me quepa la menor suspicacia sobre la verdad de esa matanza, uno de los más bochornosos crímenes contra la humanidad, con el agravante, en este caso, de que los criminales pertenecían a una de las sociedades más cultas y avanzadas del mundo.
Pero, aun así, pienso que hay un riesgo muy grande para la libertad intelectual –para la cultura– y para la libertad política en reconocer a los gobiernos o parlamentos la facultad de determinar la verdad histórica, castigando como delincuentes a quienes se atrevan a impugnarla. Por más que tengan un limpio origen democrático, como es el caso del Parlamento Europeo, quienes detentan el poder político no están en condiciones de decidir con la objetividad, el rigor científico y el desapasionamiento moral que exige un quehacer intelectual responsable, la naturaleza y el significado de los hechos que conforman la historia.
Democrático o autoritario, el poder funciona siempre dentro de unas coordenadas en las que razones de actualidad, patriotismo, oportunidad, ideología o fe ofuscan a menudo el juicio y pueden desnaturalizar la verdad. El patriotismo, por ejemplo, es riesgoso en términos científicos, porque, como dijo Borges, dentro de él “sólo se toleran afirmaciones”. Por eso, en Turquía es constitucionalmente prohibido mencionar el genocidio de los cerca de dos millones de armenios cometido por ese país, asunto que, sólo por ser mencionado, ha llevado a los tribunales recientemente a varios periodistas e intelectuales, entre ellos al premio Nobel, el novelista Orhan Pamuk. Y Turquía, recordemos, es una democracia, aunque imperfecta.
Las verdades oficiales son rasgo característico de las sociedades autoritarias, desde luego, pero no deberían serlo de las democracias. ¿En la Rusia de Vladimir Putin, ex funcionario de la KGB, pueden acaso los historiadores investigar libremente la función que desempeñó este siniestro cuerpo de policía aprovisionando el gulag siberiano de millones de víctimas? Como allá se sigue admitiendo el principio de las verdades oficiales es improbable que los jóvenes rusos de ésta y las futuras generaciones lleguen siquiera a sospechar que durante el estalinismo soviético varios millones de sus compatriotas perecieron bajo las torturas y el hambre en los campos de exterminio para disidentes creados por el poder. Y que un gran número de estos supuestos disidentes no eran otra cosa que enemigos personales de los dueños del poder, es decir, inocentes de acuerdo con la propia legalidad soviética, sacrificados por razones de mera emulación o intriga personal. Como dentro de la mentalidad chauvinista vigente en la Rusia actual no se toleran actitudes antipatrióticas, los historiadores rusos no podrán pues investigar y establecer en toda su cegadora crueldad el fenómeno que Solzhenitsyn denunció en El archipiélago del Gulag, hasta que Rusia, infortunado país, sea algún día una verdadera democracia.
¿Y las vertiginosas matanzas multitudinarias de la “revolución cultural china”, desencadenadas por Mao? Se calcula que no menos de cinco millones –y acaso hasta veinte o más– desaparecieron en esa orgía demencial que desató el jerarca de China Popular en su empeño de –como el Calígula de Camus– “acabar de una vez por todas con las contradicciones de la sociedad”. La verdad oficial del actual o de cualquier gobierno chino futuro, aun si es democrático, difícilmente admitirá un crimen colectivo de esa magnitud, pues consideraría que reconocer una ignominia semejante es algo deshonroso y desmoralizador. Y ningún gobierno quiere sembrar entre los gobernados la vergüenza y el deshonor.
Por eso, en las sociedades libres, quienes se ocupan de sacar a la luz esos basurales son los historiadores, no los políticos. Aquéllos pueden investigar con la calma debida, revisando documentos, testimonios, ponderando las informaciones, casi siempre teñidas de partidarismo o prejuicio y, sobre todo, discrepando entre sí, pues ese cotejo y contraste de conclusiones puede acercarnos a las verdades históricas, a menudo escurridizas y confusas.
En manos de los políticos, la historia deja de ser una disciplina académica, una ciencia, y se convierte en un instrumento de lucha política, para ganar puntos contra el adversario o promover la propia imagen. Es comprensible que quienes viven acosados y esclavizados por la urgente actualidad y las servidumbres del poder carezcan de la mínima disposición de espíritu y de la serenidad intelectual necesaria para llegar a juicios aceptables sobre asuntos precisos del acontecer histórico.
Una sociedad democrática que cree en la libertad no debe poner limitaciones para las ideas, ni siquiera para las más absurdas y aberrantes. Y debe autorizar que en su seno los historiadores se equivoquen o desbarren, sosteniendo, por ejemplo, que la Tierra es cuadrada o que la Iglesia Católica nunca quemó a las brujas o que no hubo guerras napoleónicas. Negar el Holocausto es una monstruosa estupidez, desde luego. Pero, si esta negación tiene consecuencias delictuosas, es mejor que ello lo decidan los tribunales, caso por caso, y en concreto, porque, de otro modo, el precedente establecido por el Parlamento Europeo podría alentar a tantos políticos y politicastros ávidos de popularidad, amparados en este ejemplo, a promover en sus propios ámbitos la dación de leyes equivalentes defendiendo verdades menos evidentes que el Holocausto y, a veces, no verdades sino esas mentiras que el patriotismo, la fe o la ideología quieren hacer pasar por verdades.
Por lo demás, ya sabemos que, a menudo, las cosas suelen ser según el cristal con que se las mira. Las verdades históricas son, en muchos casos, relativas y admiten interpretaciones o relativizaciones dentro de contextos variados. No niego que existan una verdad y una mentira, sino que la frontera que las separa pueda ser establecida por el poder político en una sociedad libre. Precisamente, lo que diferencia a ésta de una que no lo es, es que en una sociedad abierta las verdades establecidas están siempre sometidas al escrutinio y la crítica, para ser confirmadas, matizadas, perfeccionadas o rectificadas por la libre investigación.
Nadie puede dudar de las sanas intenciones que han guiado a los parlamentarios europeos declarando un delito la negación del Holocausto. Persiguen con ello contrarrestar, de algún modo, el renacimiento del antisemitismo, cáncer que, por desgracia, vuelve a sacar la cabeza en Europa, donde se lo creía ya poco menos que extinguido. Pero es una ingenuidad creer que poniéndolos fuera de la ley se puede combatir eficazmente el prejuicio, la estupidez o cualquier otra manifestación intelectual de la irracionalidad y la crueldad humana. Por el contrario, la imposición de una verdad histórica desde el poder sienta un peligroso antecedente y podría justificar futuros recortes de la libertad intelectual.
En las democracias, las ideas falsas son generalmente desbaratadas y eliminadas gracias a la libertad de crítica y al debate intelectual y la verdad científica se va abriendo paso de este modo dentro de un bosque de confusión y equivocaciones. Pero ni siquiera las sociedades libres están exoneradas de haber amparado en su seno errores y falsedades históricas garrafales. Para corregirlas no hay otra fórmula que mantener abierta a todos los ciudadanos la libre expresión del pensamiento, estimulando el debate y la discrepancia, y la existencia de las “verdades contradictorias”, como las llamaba Isaiah Berlin.
Combatamos el antisemitismo, y todas las expresiones del racismo y la xenofobia con toda la severidad de la ley, llevando a los tribunales y a las cárceles a quienes traducen estas perversiones ideológicas en actos concretos, pero dejemos a los historiadores ocuparse de deslindar las verdades de las mentiras históricas. Los políticos tienen problemas más urgentes que resolver.
Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/907798
Este acuerdo de los parlamentarios europeos responde a intentos, esporádicos pero ruidosos, de historiadores de extrema derecha que, en los últimos años, tanto en la propia Alemania como en Francia e Inglaterra, han pretendido negar o minimizar aquel genocidio y a los brotes de antisemitismo que, con alarmante frecuencia, aparecen de un tiempo a esta parte en el seno de la Unión Europea.
¿Por qué, desde que leí esta noticia, he sentido incomodidad con la medida adoptada por el Parlamento Europeo? No porque albergue la más mínima duda sobre la horrenda carnicería cometida por los nazis contra el pueblo judío, desde luego. He leído mucho al respecto y he sentido náuseas visitando algunos de los lugares donde se perpetró la matanza, como Auschwitz y Buchenwald, y he sentido que se me saltaban las lágrimas recorriendo el sobrio y aterrador museo de Yad Vaschen, en Jerusalén, y en el de Washington, las dos o tres veces que he estado allí, para que me quepa la menor suspicacia sobre la verdad de esa matanza, uno de los más bochornosos crímenes contra la humanidad, con el agravante, en este caso, de que los criminales pertenecían a una de las sociedades más cultas y avanzadas del mundo.
Pero, aun así, pienso que hay un riesgo muy grande para la libertad intelectual –para la cultura– y para la libertad política en reconocer a los gobiernos o parlamentos la facultad de determinar la verdad histórica, castigando como delincuentes a quienes se atrevan a impugnarla. Por más que tengan un limpio origen democrático, como es el caso del Parlamento Europeo, quienes detentan el poder político no están en condiciones de decidir con la objetividad, el rigor científico y el desapasionamiento moral que exige un quehacer intelectual responsable, la naturaleza y el significado de los hechos que conforman la historia.
Democrático o autoritario, el poder funciona siempre dentro de unas coordenadas en las que razones de actualidad, patriotismo, oportunidad, ideología o fe ofuscan a menudo el juicio y pueden desnaturalizar la verdad. El patriotismo, por ejemplo, es riesgoso en términos científicos, porque, como dijo Borges, dentro de él “sólo se toleran afirmaciones”. Por eso, en Turquía es constitucionalmente prohibido mencionar el genocidio de los cerca de dos millones de armenios cometido por ese país, asunto que, sólo por ser mencionado, ha llevado a los tribunales recientemente a varios periodistas e intelectuales, entre ellos al premio Nobel, el novelista Orhan Pamuk. Y Turquía, recordemos, es una democracia, aunque imperfecta.
Las verdades oficiales son rasgo característico de las sociedades autoritarias, desde luego, pero no deberían serlo de las democracias. ¿En la Rusia de Vladimir Putin, ex funcionario de la KGB, pueden acaso los historiadores investigar libremente la función que desempeñó este siniestro cuerpo de policía aprovisionando el gulag siberiano de millones de víctimas? Como allá se sigue admitiendo el principio de las verdades oficiales es improbable que los jóvenes rusos de ésta y las futuras generaciones lleguen siquiera a sospechar que durante el estalinismo soviético varios millones de sus compatriotas perecieron bajo las torturas y el hambre en los campos de exterminio para disidentes creados por el poder. Y que un gran número de estos supuestos disidentes no eran otra cosa que enemigos personales de los dueños del poder, es decir, inocentes de acuerdo con la propia legalidad soviética, sacrificados por razones de mera emulación o intriga personal. Como dentro de la mentalidad chauvinista vigente en la Rusia actual no se toleran actitudes antipatrióticas, los historiadores rusos no podrán pues investigar y establecer en toda su cegadora crueldad el fenómeno que Solzhenitsyn denunció en El archipiélago del Gulag, hasta que Rusia, infortunado país, sea algún día una verdadera democracia.
¿Y las vertiginosas matanzas multitudinarias de la “revolución cultural china”, desencadenadas por Mao? Se calcula que no menos de cinco millones –y acaso hasta veinte o más– desaparecieron en esa orgía demencial que desató el jerarca de China Popular en su empeño de –como el Calígula de Camus– “acabar de una vez por todas con las contradicciones de la sociedad”. La verdad oficial del actual o de cualquier gobierno chino futuro, aun si es democrático, difícilmente admitirá un crimen colectivo de esa magnitud, pues consideraría que reconocer una ignominia semejante es algo deshonroso y desmoralizador. Y ningún gobierno quiere sembrar entre los gobernados la vergüenza y el deshonor.
Por eso, en las sociedades libres, quienes se ocupan de sacar a la luz esos basurales son los historiadores, no los políticos. Aquéllos pueden investigar con la calma debida, revisando documentos, testimonios, ponderando las informaciones, casi siempre teñidas de partidarismo o prejuicio y, sobre todo, discrepando entre sí, pues ese cotejo y contraste de conclusiones puede acercarnos a las verdades históricas, a menudo escurridizas y confusas.
En manos de los políticos, la historia deja de ser una disciplina académica, una ciencia, y se convierte en un instrumento de lucha política, para ganar puntos contra el adversario o promover la propia imagen. Es comprensible que quienes viven acosados y esclavizados por la urgente actualidad y las servidumbres del poder carezcan de la mínima disposición de espíritu y de la serenidad intelectual necesaria para llegar a juicios aceptables sobre asuntos precisos del acontecer histórico.
Una sociedad democrática que cree en la libertad no debe poner limitaciones para las ideas, ni siquiera para las más absurdas y aberrantes. Y debe autorizar que en su seno los historiadores se equivoquen o desbarren, sosteniendo, por ejemplo, que la Tierra es cuadrada o que la Iglesia Católica nunca quemó a las brujas o que no hubo guerras napoleónicas. Negar el Holocausto es una monstruosa estupidez, desde luego. Pero, si esta negación tiene consecuencias delictuosas, es mejor que ello lo decidan los tribunales, caso por caso, y en concreto, porque, de otro modo, el precedente establecido por el Parlamento Europeo podría alentar a tantos políticos y politicastros ávidos de popularidad, amparados en este ejemplo, a promover en sus propios ámbitos la dación de leyes equivalentes defendiendo verdades menos evidentes que el Holocausto y, a veces, no verdades sino esas mentiras que el patriotismo, la fe o la ideología quieren hacer pasar por verdades.
Por lo demás, ya sabemos que, a menudo, las cosas suelen ser según el cristal con que se las mira. Las verdades históricas son, en muchos casos, relativas y admiten interpretaciones o relativizaciones dentro de contextos variados. No niego que existan una verdad y una mentira, sino que la frontera que las separa pueda ser establecida por el poder político en una sociedad libre. Precisamente, lo que diferencia a ésta de una que no lo es, es que en una sociedad abierta las verdades establecidas están siempre sometidas al escrutinio y la crítica, para ser confirmadas, matizadas, perfeccionadas o rectificadas por la libre investigación.
Nadie puede dudar de las sanas intenciones que han guiado a los parlamentarios europeos declarando un delito la negación del Holocausto. Persiguen con ello contrarrestar, de algún modo, el renacimiento del antisemitismo, cáncer que, por desgracia, vuelve a sacar la cabeza en Europa, donde se lo creía ya poco menos que extinguido. Pero es una ingenuidad creer que poniéndolos fuera de la ley se puede combatir eficazmente el prejuicio, la estupidez o cualquier otra manifestación intelectual de la irracionalidad y la crueldad humana. Por el contrario, la imposición de una verdad histórica desde el poder sienta un peligroso antecedente y podría justificar futuros recortes de la libertad intelectual.
En las democracias, las ideas falsas son generalmente desbaratadas y eliminadas gracias a la libertad de crítica y al debate intelectual y la verdad científica se va abriendo paso de este modo dentro de un bosque de confusión y equivocaciones. Pero ni siquiera las sociedades libres están exoneradas de haber amparado en su seno errores y falsedades históricas garrafales. Para corregirlas no hay otra fórmula que mantener abierta a todos los ciudadanos la libre expresión del pensamiento, estimulando el debate y la discrepancia, y la existencia de las “verdades contradictorias”, como las llamaba Isaiah Berlin.
Combatamos el antisemitismo, y todas las expresiones del racismo y la xenofobia con toda la severidad de la ley, llevando a los tribunales y a las cárceles a quienes traducen estas perversiones ideológicas en actos concretos, pero dejemos a los historiadores ocuparse de deslindar las verdades de las mentiras históricas. Los políticos tienen problemas más urgentes que resolver.
Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/907798



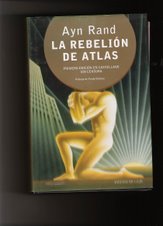
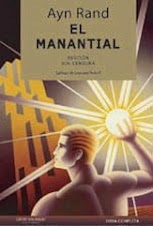
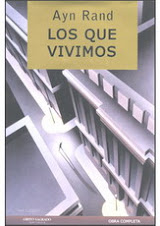






















No hay comentarios.:
Publicar un comentario